

Grandes Giras de Evasión S. A.
Kit Reed
Great Escape Tours, Inc. © 1974 by Charterhouse. Traducción de Ignacio Rived y José Luis Yarza en Última etapa Antología de la ciencia ficción definitiva, compilada por Edward L. Ferman y Barry N. Malzberg, Nova Ciencia Ficción 1, Editorial Bruguera S. A., primera edición en Septiembre de 1976.
Quizá porque pasé una buena parte de mi niñez en San Petersburg, Florida, siempre me he interesado por los ancianos y los problemas de la vejez. Cuanto más mayor me voy haciendo yo misma, más me intereso, lo cual es muy significativo. Demos la vuelta a la moneda de la vida, y encontraremos en su reverso inmortalidad o extinción, según las creencias de cada cual. Pero, independientemente del punto de vista, ambas resultan bastante capaces de asustarnos. ¿Por qué no podemos quedarnos como somos? (Bien, quizá un poco distintos, mejores aún, tal vez.) Esta idea asusta también.
Con lo que realmente tenemos que enfrentarnos, según parece, es con el problema de ser, y desde el momento en que no está en nuestras manos modificarlo, nos quedamos bastante confusos.
Algunos de nosotros escribimos historias que, aunque no pueden contribuir a cambiar nuestra situación básica, nos ayudan a pasar mejor el tiempo. Al final, no seremos nunca capaces de explicar lo que nos sucede, pero por el hecho de escribir podemos decirnos a nosotros mismos que, cuando menos, hemos hecho algo para dejar detrás una huella de nuestro paso.
Kit Reed
Kit Reed, nombre de trabajo de Lillian Craig Reed, nacida en 1932, fue en sus comienzos reportera del The New Haven Register. Se ha desempeñado como profesora de inglés en la Universidad de Wesleyan. Es autora de numerosos relatos cortos y de varias novelas. Vive con su marido y sus tres hijos en Middletown, Connecticut.
Sobre el tema de la inmortalidad pueden consultarse las novelas: The star of life de Edmond Hamilton; Las cien vidas de Lazarus Long y Tiempo para amar de Robert A. Heinlein; The age of the pussyfoot de Frederik Pohl; To live forever de Jack Vance; Un mundo fuera del tiempo de Larry Niven; y El gran secreto de René Barjavel; y los relatos: Invariable de John R. Pierce; Los observadores viven en vano de Cordwainer Smith; Down among the dead men de William Tenn; Eternity Lost de Clifford Simak; Inmortalidad limitada de J. T. McIntosh; y El primer postulado de Gerald Jones.
Día tras día, Dan Radford y sus amigos, que no tenían ni un céntimo para el viaje, se sentaban bajo los árboles del Williams Park, en San Petersburg, Florida, y se ponían a discutir mientras los otros estaban fuera. No es que deseasen ningún mal a los ricos turistas, sólo porque algunas personas tenían el dinero suficiente para aquella clase de tontería, mientras que otros habían de ir tirando con la Seguridad Social y bonos verdaderamente insignificantes para los niños. Lo que pasaba es que les dolía el corazón de ver a aquellos pocos elegidos meterse en el quiosco de las Grandes Giras de Evasión S. A. día tras día, y luego, volver de donde iban.
—Son tontos de remate —decía Dan, haciendo crujir los dientes de rabia—. Es inconcebible que, una vez que se van, no tengan el suficiente sentido común para quedarse allí.
Su mujer, Theda, intentaba calmarle, diciendo:
—Tal vez hay alguna razón por la que no pueden quedarse.
—¿Y qué? —decía Dan, apretando los labios, irritado porque sus nuevos dientes postizos no encajaban bien—. Te aseguro, Theda, que si alguna vez yo entro en una de esas giras tendrán que silbar desde el infierno para que vuelva.
Todas las mañanas se congregaban formando semicírculo en los bancos del parque y miraban el letrero luminoso de neón que encendía y apagaba sus luces rojas, verdes y amarillas:
Grandes Giras de Evasión S. A.
Ya se conocían unos a otros bastante bien. Y allí se sentaban todos: los Radford, Hickey Washburn, con su visera contra el sol y su camisa de hilo, Big Marge, Tim y Patsy O’Neill (que, con sus ochenta y dos y ochenta años respectivamente, todavía se cogían de las manos al irse), y aquel mujeriego e ingenioso gigoló Iggy el libertino, con sus botines blancos y negros.
Todos ellos venían de las pensiones y hoteles baratos junto al Lago del Espejo, murmuraban sus saludos a la luz de la mañana y se sentaban siempre en el mismo sitio en los bancos. Algunas veces Iggy llegaba acompañado de una chica, alguna buscona septuagenaria, pero los demás no se molestaban por esto. Quienquiera que fuese, no iba a durar mucho. Ocasionalmente caía por allí algún extraño, pero era tal el barullo de carraspeos y pasar de hojas de periódico que se formaba inmediatamente en torno suyo, que nadie volvía a repetir la equivocación.
Era importante estar en los bancos antes de que llegase el primer turista, para poder ir contándolos a medida que entraban en el quiosco. Así, cuando terminaba la gira, a última hora de la tarde, podían saber si volvían todos. Y querían verlos además muy de cerca, antes de la partida, para comprobar luego, a su regreso, si el viaje los había cambiado en algo.
Todos los del grupo se traían su almuerzo en redes de malla o bolsas de papel, pero generalmente empezaban a mordisquear antes de las nueve, para entretener el nerviosismo, y hacia las diez, cuando el faro intermitente que había en lo alto del quiosco señalaba la partida, ya habían acabado sus provisiones y sólo les quedaban en el regazo un montón de migas y de papeles arrugados, y nada que hacer excepto sacudírselas y esperar el concierto de la banda de música, a las dos, si es que no lo suspendían por culpa de la lluvia.
A las cinco, cuando regresaban los de la gira, el grupo entero se encontraba sumamente excitado, después de pasar toda la tarde discutiendo sobre qué podían hacer aquellos ricos turistas en aquel momento, dónde estarían y cómo sería aquel sitio, y asegurando que ellos no volverían nunca, como hacían esos tontos.
Había corrido el rumor de que una vez que se llegaba allí, dondequiera que fuese, la gente se volvía joven. De modo que ninguno de ellos podía imaginarse por qué los que iban regresaban siempre y por qué tenían el mismo aspecto que al marchar. Y por qué cuando conseguían llevar aparte a alguno de los turistas y hablar con él, no obtenían respuesta ninguna, o peor que eso. Su manera de actuar le recordaba a Theda aquella vez en que cogió a su hermana Rhea por su cuenta, justo después que Rhea volviese de su luna de miel. Theda no cesaba de agobiarla a preguntas sobre cómo había sido. Y Rhea parecía como si quisiera contarle y no pudiese, o como si no pudiera encontrar las palabras para explicarlo.
Quizá porque no podía comprender dónde iban los turistas de aquellas Grandes Giras de Evasión o lo que hacían mientras estaban fuera, Theda se fijaba mucho en los trajes que llevaban las mujeres: eran, por lo general, pálidos o rosados, porque estos colores desvaídos favorecían a sus rostros marchitos. Todas aquellas mujeres ricas llevaban el pelo teñido de azul plateado, y aunque el tiempo fuera bueno o incluso caluroso, todas llevaban estolas de visón.
A Theda le hacía daño ver todos aquellos visones, diamantes y joyas. Estaba resentida por el hecho de que tanto ella como Dan habían trabajado muy duro durante toda su vida para llegar a aquello: un banco en el parque de San Petersburg, Florida, dos pequeñas habitaciones en una casa que no era suya, y unos hijos que nunca iban a visitarles. No podían permitirse ni siquiera un automóvil. Todo había parecido muy bonito cuando estaban en su casa, en el nevado Boise, planeando el futuro, pero desde luego que no habían contado con quedarse allí estancados, verano e invierno, y también pensaron que el retiro de Dan alcanzaría para más de lo que realmente alcanzaba. Tampoco habían contado con pasar tanto frío.
No le importaba tanto por ella como por Dan. No podía soportar el oír su respiración jadeante por la noche, en la cama, y se desesperaba con aquella media hora larga que tenía que pasar todas las mañanas en el cuarto de baño, tosiendo y escupiendo, antes de estar listo para enfrentarse con el día. Y no podía soportar tampoco el ver cómo su pecho y sus mejillas iban hundiéndose, porque recordaba su rostro sólido y su musculatura en el pasado, y no podía asegurar cuándo había empezado a hundirse así, ni cuándo habían empezado a temblar sus manos. Tampoco se acordaba exactamente de cuándo fue que él la despertó por la noche, abrazado a ella, y gimoteando: «Mamá.» Se decía que las Grandes Giras de Evasión llevaban a un sitio donde se era joven otra vez. Algo tenía que pasar allí, sin embargo, ya que nadie parecía dispuesto a quedarse. Pero si Dan quería ir, dondequiera que fuese, ella iría también, y mientras aquella mañana le veía dar vueltas alrededor del quiosco, con paso vacilante, se dio cuenta de que si tenían que hacerlo, mejor que lo hiciesen lo antes posible, porque Dan se estaba volviendo cada vez más inseguro y malhumorado y ella misma había empezado a despertarse por las noches sintiendo como si fuese a caer en el vacío; empezaba a preguntarse cuánto tiempo les quedaba a cada uno de ellos.
Así que cuando Dan volvió de dar su vuelta alrededor del quiosco, dijo:
—Creo que podemos hacerlo —e Iggy y todos los otros se apiñaron en torno suyo para escuchar su plan. Theda no dudó ni un momento de que ella estaba dispuesta a seguirlo.
Iggy debía actuar como enlace, pero todos tomarían parte en aquel plan maestro. Una vez que una nueva amiga de Iggy, con dinero, pagase su pasaje, Hickey Washburn quedaba encargado de crear una cierta confusión, fingiendo un ataque cardíaco en el exterior del quiosco. Cuando el empleado acudiese para atender a Hickey, los O’Neill se precipitarían sobre él y le cubrirían la cabeza con la cesta de la compra de Patsy, mientras Big Marge le sujetaba las manos por detrás y los Radford se las ataban con la bufanda azul de Theda. Después, Iggy abriría la puerta desde dentro y luego...
—Sí —dijo Patsy O’Neill—, y luego, ¿qué?
Dan se encogió de hombros, sin saber qué contestar.
—Eso tendremos que ir viéndolo en cada momento.
El primer problema que se presentaba era la amiga rica de Iggy. Tenían que encontrar una, de modo que de nueve de la mañana a cinco de la tarde estuvieron dando vueltas por el Soreno y el Parque Vinoy, hasta las proximidades del Hilton, en la ciudad.
Cuando pensaron que habían encontrado la persona que buscaban, Iggy fue a sentarse a su lado en el banco, mientras que los otros se apartaban un poco. Habían reunido el dinero de que disponían entre todos para el mes siguiente, con objeto de que Iggy pudiera invitarla a cenar. Y no sólo a cenar, sino a bailar también. Para entonces, Hickey Washburn estaba ya tan entusiasmado con el plan que le ofreció su smoking gastado y Tim O’Neill un par de gemelos de diamantes que parecía como si nunca hubiesen salido de su estuche de cuero antiguo. Aunque todos confiaban plenamente en la labia de Iggy, Theda y Patsy le dieron algunos consejos extra para cuando estuviese solo con su «chica». Todos contribuyeron a ello, excepto Big Marge, que no quiso siquiera bajar al parque a despedirle cuando marchó para acudir a su cita.
Patsy le dio un beso en la mejilla y Theda le puso un clavel encarnado en el ojal. Los muchachos le acompañaron hasta el descapotable que habían alquilado para la ocasión en Budget Rent a Car. Luego regresaron y todos (excepto Marge) tomaron asiento en sus bancos y continuaron hablando hasta que se hizo de noche. Estaban un poco tristes, pensando en lo que dejaban atrás por Grandes Giras de Evasión, S. A., y también un poco asustados porque no sabían lo que iban a encontrar una vez que estuviesen allí, dondequiera que fuese. Se preguntaban también lo que Iggy y su chica estarían haciendo en aquel momento. El resto del tiempo se iba en recuerdos que aparecían y desaparecían de sus mentes, como luciérnagas. Estaban llenos de nostalgia por cosas que ni siquiera habían tenido nunca. Cuando llegó el momento de levantarse y dejar los bancos, tenían entumecidas las piernas y algunas de sus viejas articulaciones no funcionaban bien. De modo que Patsy tuvo que ayudar a Tim a levantarse y Theda le dio unos cuantos golpecitos en la espalda a Hickey Washburn antes de que pudiese ponerse en camino.
Tenían que volver a casa para descansar y estar frescos para el gran viaje, pero se quedaron todavía un rato en la acera, fuera del parque, hasta que Dan dijo con firmeza:
—Bueno, mañana es el gran día.
Todos se mostraron de acuerdo, aunque sin ninguna razón para creer que fuese así. Pero todos querían creerlo.
Y resultó que lo fue. Iggy consiguió su objetivo en alguna avenida solitaria iluminada por la luna, valiéndose de una combinación de palabras dulces y unas cuantas caricias en el cuello de la dama, que revivieron en ella la memoria de cosas ya bien lejanas, pero que Iggy le dijo que ocurrirían sobre la hierba en el momento en que le pagara su pasaje en las Grandes Giras de Evasión, S. A.
Cuando volvió a su casa estaba tan excitado que los fue llamando a todos para decírselo, aunque era ya más de medianoche. La única que estaba dormida, o pretendía estarlo, era Big Marge, que bostezó ruidosamente en el teléfono y dijo que sí, que seguramente estaría allí por la mañana. Sí, se acordaba perfectamente de lo que tenía que hacer. No le preguntó siquiera qué tal le había ido en su cita.
Nadie pudo dormir aquella noche. Permanecieron despiertos, mirando la luz de la luna, soñando, planeando, imaginando cosas. Big Marge acomodó su cuerpo entre los muelles del colchón de su cama y se prometió que lo primero que tenía que hacer era librarse de la «chica» de Iggy, con el fin de poder quedárselo para ella. Antes, claro está, le haría suplicar, pero luego le perdonaría y le amaría siempre.
Hickey Washburn estaba tumbado en el cuarto de su pensión y pensaba en cuando tenía veintiún años, que era lo que esperaba que iba a tener siempre en aquel nuevo lugar. No recordaba muy bien cómo había sido entonces, pero estaba seguro de que se las arreglaría bien.
Los O’Neill se cogían las manos huesudas a través del hueco de sus camas gemelas. Tim estaba pensando que si todo el mundo era joven allí donde iban, quizá él y Patsy pudieran volver al punto donde estaban incluso antes de casarse. Así podría recrearse la vista con ella, y también con todas las otras chicas que habría allí, sonrosadas y llenas de vida.
Iggy estaba pensando en todas las otras chicas también, pero sus pensamientos eran más concretos.
Oyendo toser a Dan, Theda se mantenía tan quieta como le era posible, conteniendo el aliento para no moverle y que fuese peor.
Sin embargo, Dan se levantó lleno de energía incluso antes de que amaneciese y arrastró a Theda en sus preparativos febriles. Se bañaron los dos y se vistieron con tanto esmero como si tuvieran que presentarse ante alguna reina. Luego Dan se sentó en el borde de la cama e hizo que Theda se probase vestido tras vestido, hasta que decidió que el que mejor le sentaba era uno de tul color lavanda, del mismo color que el que llevaba cuando se conocieron.
Llegaron al parque muy temprano, pero ya estaba allí todo el mundo. Big Marge estaba desplomada en su banco con una cesta de esparto entre las piernas, y cuando Theda le preguntó qué llevaba en ella, la apartó a un lado sin responder.
Los O’Neill se habían comido ya todos sus bocadillos, y Hickey Washburn no cesaba de pasear arriba y abajo como si hubiera olvidado algo y estuviese tratando de recordar lo que era.
Cuando dieron las ocho en el reloj de la iglesia todos estaban tensos y agitados como marionetas a las que les tiran de los hilos, y cuando dieron las nueve y se encendió el letrero luminoso sobre el quiosco de Grandes Giras de Evasión S. A., estaban caídos de nuevo sobre los bancos, como niños cansados después de jugar mucho, malhumorados y sin fuerzas.
Cuando Iggy apareció al fin con su «chica» rica, apenas si fueron capaces de responder a su saludo de conspirador. Quizá era el lujo de la nueva amiga de Iggy lo que les impresionó: la estola blanca de visón encima del traje color de rosa, los zapatos de tacón a la moda, la peluca rubio platino hecha de pelo natural; o tal vez fue el aspecto del propio Iggy, elegante y lozano, y tan seguro de sí mismo.
Iggy se excusó un momento ante su pareja y fue hacia ellos, dejando caer unas pildoritas en la mano de cada uno mientras les decía:
—Masticad esto.
—¿Qué es? —preguntó Theda.
—No te preocupes —le contestó Iggy apresuradamente—. Te dará fuerzas.
—¿Cómo sabemos que es verdad? —preguntó Tim O’Neill.
Iggy le hizo un guiño y sacudió los hombros.
—Me las ha dado a mí.
De modo que todos se tomaron las píldoras, fueran lo que fuesen. Hickey Washburn estaba convencido de que eran glándulas de macho cabrío y empezó a balar y a dar saltos. A los O’Neill les supieron a espárragos y a los Radford a regaliz. Big Marge pensó que eran bencedrina. Fueran lo que fuesen, el caso es que lograron su objeto: Mickey llevó a cabo su pantomima cardíaca; todo el mundo corrió hacia el quiosco en el momento previsto, apartando a empellones a los enfurecidos clientes que hacían cola y al mismo guía de la gira y cerrando la puerta tras ellos.
Se ajustaron los cinturones de seguridad que había en los asientos de felpa y oyeron cómo se ponía en marcha la maquinaria y se los llevaba lejos mientras fuera sonaban voces y sirenas y llegaba el primer policía y empezaba a golpear la puerta con su porra.
«Y ahora, por encima de los tejados y a través de los corredores del tiempo, en ruta hacia una experiencia única que nunca podrán olvidar. Bienvenidos a su Gran Evasión.”
Dando vueltas en la obscuridad, Theda se concentró en aquella voz untuosa, que le recordaba otra que había escuchado en la Feria Mundial de 1939, sentada también en un sillón de felpa que la llevaba de un sitio a otro. La voz sonaba casi igual. Con qué impaciencia había esperado que llegara 1942. Y ahora...
«El guía de la Gira va a explicarles las limitaciones con que se encontrarán a su llegada», estaba diciendo la voz. Y Theda recordó con un sobresalto que Dan había golpeado al guía y le había dejado fuera cuando cerraron las puertas.
Bueno, Iggy era un hombre de mundo y también lo era Dan, de modo que ya encontrarían entre los dos la manera de salir adelante sin demasiados problemas y, si por fin decidían quedarse allí, dondequiera que fuesen, no habría ningún jefe de grupo para obligarles a regresar.
La voz seguía diciendo:
«...En el gimnasio de la selva a las 4.55 p.m. para efectuar un regreso rápido y seguro. Sonará una campanilla para avisarles, en caso de que no sepan la hora.»
«¿Cómo? Ayúdale-a-caer... UMP.»
Theda se encontró sentada en el suelo, parpadeando bajo la luz del sol. Se había caído y aterrizado sobre las manos y las rodillas y ahora estaba sentada en el polvo, y se había manchado las bragas y arañado las rodillas de nuevo, y sabía que su mamaíta iba a darle unos buenos azotes en cuanto regresase a casa, porque su traje nuevo estaba hecho una lástima. Ya era mayor para llorar, pero se sentía tan desgraciada que empezó a llorar de todas formas.
«Llorica, llorica...», él estaba colgando de una barra en el gimnasio de la selva, cabeza abajo y con su rostro justo frente al suyo. Y ella pensó que debería mostrarse más cariñoso, pero no pudo recordar por qué, hasta que vio la gran verruga de su nariz y la forma de su boca, un poco torcida. Luego él gritó: «Llorica, llorica...», y esto hizo que ella pensara que sin duda la quería, pues de otra forma no se iba a molestar en ocuparse de sus llantos, así que tiró de su brazo y le hizo caer también sobre el polvo a su lado. Mientras rodaban entrelazados, lo pensó con más detenimiento y dijo:
—Dan, ¿eres tú, Dan?
El la miró bizqueando.
—¿Theda? ¿Qué ha sucedido?
Ella se levantó, se sacudió el polvo del vestido y miró a los otros niños que jugaban como locos por el gimnasio o estaban sentados en el suelo, llorando. Aquélla de la barriguita debía de ser Big Marge, y el que tenía el bate de béisbol, Hicky Washburn, probablemente. Tendría que preguntarles quién era cada uno, porque no había en ellos nada que recordase ni remotamente cómo eran antes de empezar el viaje. Eran sólo un grupo de niños y pensó que la cosa no era tan mala después de todo, porque así podrían ir creciendo juntos, y luego ser muchachos y muchachas, jóvenes y fuertes, y ya no tendría que despertarse y oír a Dan escupiendo sangre en medio de la noche.
—Dan, creo que hemos llegado —dijo Theda.
La niña que había sido, probablemente, la amiga de Iggy, estaba jugando con una carretilla, pero Iggy estaba simplemente sentado en el suelo, palpándose por todas partes: el rostro, los brazos, el pubis..., el pubis sobre todo. Luego se levantó, como si hubiese comprendido, y fue hacia ellos corriendo.
—Esto es horrible. ¿Qué vamos a hacer?
Intentaron reunir a todos los demás niños para hablar del problema, pero Timmy O’Neill estaba ocupado en perseguir a la chica de Iggy por todas partes, y Patsy y Hickey Washburn estaban peleándose por el sombrero de Hickey. Todos gritaban y armaban escándalo, y los únicos que hacían caso a Theda eran Danny, porque le gustaba ella, e Iggy, que por la razón que fuese aún conservaba su bigote, aunque sólo tenían, todos ellos, seis años.
En el gimnasio de la selva había un tablero bien atornillado y en él se podían leer toda clase de instrucciones, pero aunque Theda había aprendido a leer muy pronto no era capaz de comprender nada de lo que decían. Estaban en un terreno de juego, pero no se veía escuela alguna, sólo mucho césped en torno, y le dio miedo salir de la cerca e ir a ver lo que había fuera, porque tal vez podían perderse y además no sabían lo que podían encontrar allí. Quizá leones y tigres o hasta hombres muy feos que les ofrecerían caramelos y luego los raptarían.
Iggy se encaramó a la valla y miró al otro lado.
—¡Eh! ¿Qué es todo esto?
—Cuando crezcamos podemos ser vaqueros —dijo Dan, que no cesaba de hurgarse las narices—. Y Theda puede ser vaquera.
Theda tenía la impresión de que lo que debería hacer era pensar en lo que les había ocurrido, pero no era capaz de concentrarse. Se sentía tan contenta que empezó a correr, dando vueltas al gimnasio, y pronto Iggy estuvo corriendo detrás de ella y así siguieron corriendo y riendo, hasta que Big Marge se echó sobre Iggy y los dos cayeron rodando. Ella misma y Danny estaban luchando, revolcándose por el suelo. Luego él consiguió sujetarla y sentarse sobre su pecho, manteniéndole las muñecas, sujetas con sus manos, sobre el polvo. Ella miró hacia arriba, hacia su cara, y pensó: «Oh, Dan», pero no sabía muy bien de dónde venían aquellos sentimientos que experimentaba, ni cuáles eran, excepto que el principal de todos era triste, muy triste.
Alguien empezó a gastarle bromas a Big Marge. Todos la llamaban gordita, ahora. Ella tenía en la mano aquella extraña bolsa que había traído en el viaje y Hickey se la arrebató, y resultó que había un revólver dentro. Todos se asustaron mucho, así que hicieron un hoyo junto a los columpios y lo enterraron allí.
Luego siguieron jugando durante un buen rato; jugando y jugando hasta que Patsy O’Neill se cayó sobre un madero, se arañó las rodillas y empezó a llorar. Hickey se cansó de corretear y Big Marge empezó a llorar sin ninguna razón aparente, y por fin la amiga de Iggy lo expresó en voz alta. Se dejó caer en el suelo y dijo:
—Tengo hambre.
Todos empezaron a decir: «Yo también, yo también...» Pero cuando miraron en torno para buscar sus bolsas, resultó que no había ninguna, ni tampoco había ningún árbol frutal por allí. No pudieron encontrar siquiera hojas de diente de león. Sólo había una fuente y eso era todo. Tal vez hubiese alguna tienda por los alrededores, pero ellos no tenían dinero y además les daba miedo salir al otro lado de la cerca, porque alguien podía venir entretanto a buscarles y no los encontraría. O podían perderse y no encontrar su camino de vuelta al gimnasio de la selva, y el profesor les había dicho que tenían que estar allí a las cinco, pues de lo contrario tendrían que atenerse a las consecuencias.
Intentaron no hablar de bocadillos ni cosas semejantes, así que bebieron mucha agua e intentaron jugar de nuevo, pero no tenían ya ganas.
Por fin Iggy dijo:
—Esto no es divertido.
Los demás le hicieron coro, uno tras otro:
—Estoy cansada.
—Tengo hambre.
—Me aburro.
—Tengo hambre.
Luego Theda dijo sin rodeos:
—Quiero irme a casa.
Estaba sentada en uno de los extremos de un balancín y Danny estaba en el otro. El se levantó de pronto y Theda fue a dar en el suelo.
—Yo no voy a volver a casa —dijo Danny.
—¿Y qué harás si no podemos cenar? —replicó Theda.
—No me importa.
Algo en Theda recordaba aún su anterior estado.
—¿Y si tienes que quedarte así? —preguntó.
Danny se plantó firmemente en el suelo, con los pies separados, sacó el mentón y contestó:
—No me importa tampoco —luego pareció que recordaba también algo—: Odio volver allí.
—¿Qué hacemos si hay tormenta? ¿O si empieza a llover?
—No me importa —repitió Dan.
—¿Y quién va a cuidarte?
El se encogió de hombros y se subió otra vez al balancín. Los dos se quedaron allí sentados, balanceándose un poco, durante un buen rato. Theda no sabía cuánto tiempo permanecieron así, pero la luz iba ya cambiando, como cambiaba cuando llegaba la hora de despedirse de todos los demás niños y volver a casa para una buena cena caliente.
Todos habían dejado ya de jugar juntos y cada uno andaba por su lado, fingiendo entretenerse por cuenta propia, colgados de los trapecios, tarareando entre dientes canciones sin principio ni fin, escarbando en la tierra, haciendo montones con palitos que luego derribaban... y esperando.
Por fin se oyó la campanilla, y todos en el terreno de juegos abandonaron lo que estaban haciendo.
Theda se levantó del balancín sin mirar siquiera hacia el otro extremo, y todos corrieron hacia la cabina del gimnasio y se metieron en ella. Luego, una voz que sonaba como si fuese la voz de todas las madres juntas, dijo:
«HORA DE CENAR.»
A Theda le produjo una sensación muy agradable pensar que pronto estaría en casa y cenaría sopa de pollo y empanada de carne, y hasta tal vez un flan de gelatina para postre, y que luego se metería en la cama con su nuevo libro de cuentos de la serie Billy el Barbudo, hasta que mamá viniese a darle el beso de buenas noches a las siete y media, y luego se iría otra vez a la casa de huéspedes y después de la cena se pondría a mirar la película de la televisión, y Dan le daría un beso de buenas noches... y empezaría a toser.
Dan.
Miró por todas partes y no pudo verle. No estaba con los demás en la cabina. Se había quedado en el otro extremo del campo de juegos, de pie en el centro del columpio, manteniendo el equilibrio con una pierna en cada lado, y se balanceaba un poco. Tal vez no podía acordarse de la causa por la que no regresaba con ella, pero el caso es que no regresaba. Prefería quedarse allí y morirse de hambre si era preciso, pero se quedaría en sus seis años para siempre, con tal de no tener que volver a su viejo cuerpo y a sus achaques. Cuanto más pensaba Theda en ello, mejor lo comprendía, y sabía que tenía que dejarle allí y volver a casa, donde moriría pronto, de eso no había duda. Era lo mejor para ella, pero no podía dejarle abandonado. Aquél era Dan, y ella tenía que...
Saltó fuera antes de que sonase la segunda campanilla. Cayó a cuatro patas otra vez, se había hecho sangre de nuevo en las despellejaduras de las rodillas y tenía el vestido hecho una calamidad, pero como de todas formas no iba a casa, no importaba mucho. Sin embargo, cuando se incorporó y se quedó sentada en el suelo y miró en torno, le entraron ganas de llorar, porque todos los niños se habían ido. Todo el mundo se había ido, excepto aquel que aún estaba de pie en el columpio: Danny. No siempre se portaba bien con ella, pero era el mejor amigo que tenía, de modo que se levantó y fue hacia él, que continuaba balanceándose y haciendo como si no la viese.
Al cabo de unos instantes, sin embargo, bajó la vista hacia ella. De modo que Theda le dijo:
—¿Quieres jugar?
Danny saltó del balancín.
—¿Qué es lo que quieres hacer?
Ella estaba mirando ahora hacia las puertas del terreno de juegos. Parecía como si hubiese un poco de hierba allí. Quizá la hierba se extendía hasta el borde, hasta el final, y al llegar a su límite, uno podía caerse, o algo podía cogerle a uno; pero Theda sabía que lo que no podían hacer era quedarse allí, donde estaban, porque podía venir alguien y cogerlos y llevarlos a casa. De modo que echó a andar hacia la puerta, haciéndose la valiente:
Vamos a ver lo que hay.
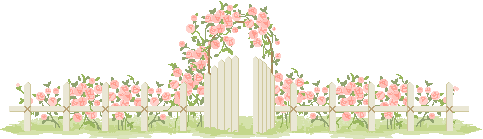
Edición digital de Umbriel, Diciembre de 2002.
Revisión de urijenny@yahoo.com.ar