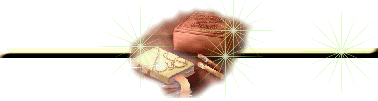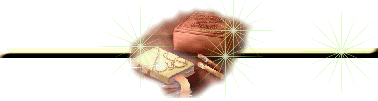
VIII
Iván quedó en la casa para mantener a sus padres, y trabajaba en el campo con su
hermana muda.
Un día ocurrió que el viejo perro que guardaba la casa cayó enfermo, se moría.
Iván tuvo piedad de él, pidió pan a su hermana, lo guardó en su gorro y salió
para echárselo al perro. Pero el gorro se agujereó, y con el pan cayó una
raicilla que el viejo perro devoró con el alimento. Apenas hubo tragado la raíz,
el animal se levantó con presteza y se puso a juguetear, a ladrar, a mover la
cola: estaba completamente curado.
Los padres de Iván, al apercibirse de ello, quedaron maravillados.
—¿Cómo se ha curado el perro? —preguntaban.
Iván les dijo:
—Yo tenía dos raicillas que curan todas las enfermedades y el perro ha comido
una.
En esto ocurrió que la hija del zar cayó enferma, y su padre hizo saber por
villas y pueblos que recompensaría espléndidamente al que la curase, y que, si
éste era soltero, le daría su hija por esposa.
Este anuncio fue también fijado en el pueblo de Iván.
Entonces sus padres le mandaron venir, y le dijeron:
—¿Te has enterado de lo que dice el zar? —Puesto que aún te queda una de esas
raicillas milagrosas, vete a curar a la hija del zar y serás dichoso el resto de
tus días.
—¡Como queráis! —repuso Iván, y, en efecto, hizo al punto sus preparativos de
marcha. Se le vistió con el traje de los días de fiesta, y ya endomingado y en
la puerta para salir, vio a una pobre mendiga que tenía un brazo estropeado, y
que, acercándose a él, le dijo:
—He oído decir que curas; cúrame el brazo, porque no me puedo vestir yo sola.
—¡Hágase como lo pides! —exclamó el Imbécil, y sacando la raicilla se la dio a
la mendiga, encargándole que la comiera.
La enferma la comió y se encontró curada, pudiendo mover su brazo.
Los padres de Iván salieron a despedirle, pero al saber que había dado su última
raíz, y no tenía con qué curar a la hija del zar, le riñeron.
—¡Una mendiga! —le decían—. ¡Has tenido compasión de una mendiga y no la has
tenido de la zarevnal
Tuvo piedad también Iván de la hija del zar. Unció un caballo, puso paja en la
carreta y se subió al pescante.
—Pero, ¿adonde vas, Imbécil?
—A curar a la hija del zar.
—Pero si ya no tienes la medicina, ¿qué vas a hacer?
—¿Y qué importa? —repuso, y fustigó al caballo.
Llegó a la corte, y apenas hubo subido la escalera del alcázar, cuando la
zarevna estaba curada.
Alegróse el zar, y haciendo que vistieran suntuosamente a Iván, le dijo:
—Ahora vas a ser mi yerno.
—¡Como quieras! —dijo el Imbécil.
E Iván fue el esposo de la zarevna.
El zar no tardó en morir, y le sucedió Iván en el trono.
Y he aquí cómo los tres hermanos llegaron a ser zares.
IX
Vivían y reinaban los tres hermanos.
El mayor, Seman el Guerrero, era dichoso, había agregado muchos soldados a sus
tropas de paja. Para ello ordenó en todo el reino que se le diera un soldado por
cada diez casas, y que estos soldados tuviesen alta estatura, el cuerpo sano y
la cara franca. Así reclutó gran número y los adiestró convenientemente. Si
alguien rehusaba obedecerle, enviaba soldados y hacía cuanto le venía en gana.
Todo el mundo entonces le temió.
Su vida se deslizaba dichosa. Todo lo que se le ocurría era hecho, todo cuanto
veían sus ojos era suyo. No tenía más que mandar soldados para que se apoderasen
de lo que quería.
Tarass el Barrigudo vivía también feliz. Lejos de despilfarrar el dinero que
Iván le dio, lo había aumentado y puso orden en los negocios de su reino.
Guardaba su oro en cajas, y aún exigía más de sus súbditos. Pedía tanto por
cabaña, tanto por cabeza, tanto sobre los viajes, tanto sobre el calzado de los
mujiks, sin contar el resto, y todo cuanto deseaba otro tanto tenía. En cambio
de su dinero se llevaba todo, e iban a trabajar a su casa porque todos tienen
necesidad del dinero.
Iván el Imbécil no vivía tampoco mal. Apenas hubo enterrado a su suegro, se
quitó su traje de zar y se lo dio a su mujer, para que lo guardase en el cofre.
Volvió a ponerse su camisa de cáñamo, sus anchos calzones, sus sandalias y
volvió al trabajo.
—¡Me aburro! —decía—. Mi vientre comienza a abultarse y no tengo ni apetito ni
sueño.
Envió a sus padres a su antigua casa con su hermana la muda, y él se puso a
trabajar.
Y como se le dijera:
—¡Pero tú eres un zar!
—Y bien, ¿qué importa? —respondió—; un zar tiene también necesidad de comer.
Su ministro le dijo:
—No tenemos dinero para pagar los sueldos a los empleados.
—Pues si no hay —repuso Iván— no se paga.
—Entonces se van a marchar todos.
—Pues que se vayan; así tendrán tiempo de trabajar. Que quiten el estiércol que
se ha amontonado durante mucho tiempo sin provecho.
Vinieron a Iván en demanda de justicia. Uno se quejaba de que otro le había
robado dinero. Iván dijo:
—¡Sería porque le hiciera falta!
Así se enteraron todos de que Iván era un imbécil, y su mujer le dijo:
—Por ahí dicen que eres un imbécil.
—Bien.
Ella pensó, pensó; pero era tan imbécil como su marido, y al fin dijo:
—Yo no puedo oponerme a la voluntad de mi marido. Donde va la aguja allá va el
hilo.
Se quitó su traje de zarina, lo guardó en el baúl y fue a casa de su cuñada la
muda a aprender a trabajar. Aprendió y se puso a ayudar a su marido.
Todas las gentes sensatas abandonaron el reino de Iván, y sólo quedaron en él
los imbéciles. Nadie tenía dinero, se vivía trabajando y de este modo se proveía
al sustento propio y al de los demás.
X
El viejo diablo estaba aguarda que te aguarda noticias de sus diablillos para
saber cómo habían arruinado a los tres hermanos; pero no recibiendo noticia
alguna, pasado no poco tiempo, se resolvió a ir a informarse por sí mismo de lo
que pasaba. Busca que te busca, nada encontró sino tres agujeros.
—¡Caramba! —excalmó—; ya veo que mis diablejos no han logrado la mejor parte.
Tendré que ponerme yo mismo a la obra.
Púsose a buscar a los tres hermanos en sus antiguos domicilios, pero allí no
estaban, y por fin encontró a cada uno de ellos a la cabeza de un reino
diferente. Por cierto que esto molestó bastante al viejo diablo.
—Pues bien —dijo incomodado—; yo en persona voy a ocuparme de este asunto.
Comenzó por ir a casa de Seman el Zar. Tomó la forma de un voivoda o general, y
se presentó a él.
—He oído por ahí —le dijo— que tú, Seman, eres un gran guerrero, y como yo
conozco a la perfección el oficio de las armas, voy a ponerme a tu servicio.
Seman el Zar le interrogó diestramente, reconoció que era un maestro consumado y
le tomó a sus órdenes.
El nuevo voivoda enseñó al zar el arte de organizar un poderoso ejército.
—En primer lugar —le dijo—, lo esencial es tener muchos soldados, porque de
seguro tienes en tu reino demasiada gente inútil. Hay que reclutar sin excepción
a todos los jóvenes, y tendrás cinco veces más soldados que ahora. Después hacen
falta fusiles y cañones de un nuevo modelo. Yo te inventaré fusiles que lancen
cien balas a la vez y las hagan llover como una lluvia de guisantes. ¿Y cañones?
Yo te los haré que lancen a lo lejos el incendio. Un hombre, un caballo, un
muro, todo arderá.
Seman el Zar siguió el consejo del nuevo voivoda, y ordenó reclutar a todos los
jóvenes; construyó nuevas fábricas de fusiles y cañones, y poco después declaró
la guerra al zar vecino. En cuanto estuvo frente al enemigo, mandó Seman a sus
soldados que lanzaran sobre aquél las balas de los fusiles y la llama de sus
cañones. De un solo golpe deshizo y quemó la mitad del ejército contrario.
Él zar vecino cobró miedo, se sometió y entregó su reino a Seman, que se puso
contentísimo.
—Ahora —dijo— voy a combatir contra el zar indio.
Pero el zar indio, que había oído hablar de Seman, imitó sus innovaciones
perfeccionándolas. No sólo reclutó a todos los jóvenes, sino a las muchachas
solteras de su reino, y así reunió un ejército más numeroso que el de Seman.
Además de tener los mismos fusiles e idénticos cañones, el zar indio encontró el
medio de volar por los aires y de lanzar desde lo alto bombas explosivas.
Fue, pues, Seman a guerrear contra el zar indio pensando derrotarle como al
otro; pero tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. El zar indio no
aguardó el avance de su enemigo ni le dejó ponerse a tiro de su ejército, sino
que envió a sus soldados femeninos a que volasen sobre el ejército de Seman y
dejaran caer sobre él bombas explosivas. Y, en efecto, tal granizada de ellas
cayó, que todo el ejército apeló a la fuga, dejando solo a Seman. Este se fue
adonde pudo y su reino cayó en poder del zar indio. Así como vio el viejo diablo
que había terminado con Seman el Guerrero, se fue en busca de Tarass el
Barrigudo. Tomó la forma de un comerciante, se estableció en el reino de Tarass
y comenzó a traficar. Todo lo pagaba a buen precio y por eso la gente acudía en
tropel para ganar dinero en su casa. Tanto se ganaba, que se pudo pagar todos
los impuestos atrasados, y desde entonces los tributos se satisfacían con toda
regularidad.
Tarass el Zar estaba loco de alegría. «Debo dar gracias a ese comerciante —se
dijo— porque ahora tendré más dinero y viviré mejor».
Y Tarass se dedicó a nuevas empresas, proponiéndose, entre otras, la
construcción de un nuevo palacio. Hizo saber al pueblo que podía traerle madera
y piedra y venir a trabajar a su casa. Fijaba buenos precios a todo, y creyó que
por su dinero acudiría la gente en tropel como antes. Pero hete aquí que ve que
toda la piedra y toda la madera van a parar a casa del comerciente, y asimismo
todos los obreros.
Tarass subió sus precios y el comerciante aún más. Tarass tenía mucho dinero;
pero el comerciante tenía mucho más y venció; de suerte que el palacio del zar
no pudo ser construido.
Tuvo Tarass la idea de hacer un jardín. Llegó el otoño y el zar hizo saber al
pueblo que se podía ir a trabajar en su casa, pero nadie acudió. Todo el mundo
estaba ocupado en casa del comerciante en abrir un estanque.
Llegó el invierno. Tarass el Zar quiso hacerse un abrigo de piel de marta
cebellina, y envió a comprar las pieles; pero el encargado volvió, diciendo:
—Ya no queda marta cebellina. Todas las pieles están en poder del comerciante,
que las ha pagado muy caras, y con ellas se ha hecho una alfombra.
Tarass el Zar tuvo necesidad de comprar caballos. Envió a buscarlos, pero los
comisionados volvieron, diciendo:
—Todos los buenos caballos están en las cuadras del comerciante, que los emplea
en llevar agua para llenar su estanque.
Todos los proyectos de Tarass quedaron de este modo sin ejecución. No se quería
hacer nada para él, mientras se hacía todo para el comerciante. Sólo se le
llevaba el dinero del mercader para satisfacer los tributos.
El zar tenía tanto dinero que ya no sabía dónde guardarlo; pero vivía muy mal.
Había renunciado a sus empresas; pero hasta la vida se le hacía imposible.
Estaba contrariado en todo: sus criados, cocineros y cocheros le habían dejado
para irse con el comerciante, de modo que llegó a faltarle hasta el sustento.
¿Enviaba al mercado a comprar algo?, pues nada: el comerciante había arramblado
con todo. A él sólo se le llevaba el dinero de las contribuciones.
Tarass el Zar se enfadó y mandó salir al comerciante fuera de su reino; pero el
mercader se estableció en la misma frontera y continuó su tráfico. Se le llevaba
todo, a cambio de su dinero, y nada al zar. Para éste todo iba de mal en peor.
Pasaba días enteros sin tener qué llevarse a la boca, cuando cierto día se
difundió el rumor de que el comerciante se empeñaba en comprar al propio zar.
Este tuvo miedo y no sabía qué hacer.
Seman el Guerrero vino a su casa y le dijo:
—Hazme el favor de mantenerme, porque el zar indio me ha quitado cuanto poseía.
—Pues yo —repuso Tarass— hace dos días que no como.
XI
Habiendo terminado el viejo diablo con los dos hermanos, se fue a casa de Iván.
Tomó la forma de un voi-voda y quiso persuadir al Imbécil de que debiera
levantar tropas en su reino.
—No es conveniente a un zar —le dijo— vivir sin ejército; déjame que te organice
uno entre tus súbditos.
A Iván le pareció de perlas la idea.
—¡Sea! —le dijo—. Forma un ejército y enseña a los soldados a cantar bonitas
canciones. Me gusta mucho eso.
El viejo diablo recorrió todo el reino de Iván llamando voluntarios. Hizo
anunciar que todos serían admitidos y que a cada soldado se le daría un chtofde
vodka y un gorro encarnado.
Los imbéciles soltaban la carcajada al oír estas ofertas.
—Tenemos toda la vodka que queremos, puesto que la hacemos nosotros mismos. En
cuanto al gorro, nuestras mujeres los harán de todos colores, y hasta a rayas,
si nos da la gana.
Y nadie se enganchó.
El viejo diablo volvió entonces a lado de Iván.
—Tus imbéciles —dijo— no quieren engancharse voluntarios. Hay que hacerles
soldados por fuerza.
—Bueno —repuso Iván—; sea como dices.
El viejo diablo declaró al pueblo que todos los imbéciles deberían inscribirse
como soldados, y que cuantos se negaran a hacerlo serían condenados a muerte.
Los imbéciles acudieron a casa del voivoda.
—Nos dices —exclamaron— que si nos negamos a ser soldados, el zar nos matará;
pero no nos dices lo que se hará de nosotros cuando seamos soldados. Parece que
también se les mata.
—Así sucede, en efecto.
Al oír los imbéciles esta respuesta, se obstinaron en su negativa.
—No seremos soldados —gritaban—; preferimos que nos maten en nuestra casa, ya
que de todos modos nos han de matar.
—¡Qué imbéciles sois, imbéciles! —repetía el viejo diablo—. A los soldados
pueden matarlos; pero tienen probabilidades de poder escapar, mientras que si no
obedecéis, Iván os hará morir seguramente.
Los imbéciles reflexionaron y fueron en busca de Iván, y le dijeron:
—Hay un voivoda que nos ordena a todos ser soldados, y nos dice: «Si os hacéis
soldados no es seguro que os maten; pero si no os hacéis soldados, Iván os
matará seguramente.» ¿Es eso cierto?
Iván soltó la carcajada.
—Pero, ¿cómo es posible que yo solo os pudiera matar a todos? Si no fuera
imbécil os lo explicaría; pero yo mismo no comprendo ni una palabra.
—Entonces, ¿no vamos a alistarnos?
—¡Como queráis! No os alistéis.
Los imbéciles volvieron a casa del voivoda y le manifestaron su propósito de no
ser soldados.
Viendo el diablo que su negocio tomaba mal cariz, se fue a casa del zar
Tarakanski, cuya confianza se había captado.
—Vamos —le dijo— a combatir a Iván el Zar. Es verdad que no tiene dinero; pero
en cambio posee trigo, ganado y otros bienes en abundancia.
Tarakanski reunió muchos soldados, fusiles y cañones, y fue a la frontera para
invadir el reino de Iván.
Vinieron a prevenir a Iván.
—El zar Tarakanski —le dijeron— viene a guerrear contra ti.
—¡Bueno! —contestó— que venga.
Tarakanski pasó la frontera y envió su vanguardia a la descubierta del ejército
de Iván. Busca que te busca, esperaban que al fin surgiría algún ejército por el
horizonte; pero ni siquiera oyeron hablar de que hubiera alguno. Imposible, por
tanto, combatir.
El invasor dio orden de ocupar los pueblos. Los imbéciles de ambos sexos salían
de sus casas, miraban a los soldados y se admiraban. Los soldados les tomaron el
trigo y los rebaños; pero los imbéciles lo daban todo y nadie se defendía.
Ocuparon los soldados otro pueblo; lo mismo. Así marcharon un día y otro, y por
todas partes ocurría lo propio: todo se les daba y nadie se defendía, y hasta la
gente del país invitaba a las tropas a quedarse a vivir con ellos.
—Queridos amigos —decían a los soldados—, si vivís mal en vuestro país, venid a
estableceros a nuestro lado para siempre.
Los soldados, anda que te anda, y sin encontrar ejército ninguno. Por todas
partes hallaban gentes que vivían a la buena de Dios, se alimentaban de su
trabajo, no se defendían e invitaban a los soldados a quedarse en el país.
Las tropas acabaron por aburrirse. Se volvieron adonde estaba el zar Tarakanski,
y le dijeron:
—No hay medio de batirse. Llévanos a otra parte, porque aquí no hay guerra
posible. Tanto valdría cortar manteca.
Tarakanski se enfadó y dio orden a sus soldados de recorrer todo el reino,
arruinar los pueblos, derribar las casas, quemar todo el trigo y matar todo el
ganado.
—Y si no me obedecéis —rugió— os haré morir a todos.
Asustadas las tropas, ejecutaron la orden del zar, quemando casas y trigo y
matando los rebaños.
Ni aun así se defendieron los imbéciles, que no hacían más que llorar: lloraban
los viejos, lloraban las viejas, lloraban los niños.
—¿Por qué —decían— hacernos daño? ¿Para qué destruir tantos bienes? Si los
necesitáis, más valdría que los tomarais para vosotros.
Esto acabó por disgustar a los soldados, que rehusaron ir más adelante, y todo
el ejército se dispersó.
XII
Viendo el diablo que no había manera de acabar con Iván por medio de la fuerza,
se fue para volver al punto, bajo la forma de un caballero bien vestido y,
estableciéndose en el reino de Iván, resolvió combatirle, como a Tarass el
Barrigudo, por medio del dinero.
—Yo —dijo— quiero favoreceros enseñándoos cosas excelentes. Por de pronto, deseo
hacerme una casa entre vosotros.
—¡Bueno! —se le respondió—, quédate aquí.
A la mañana siguiente, el caballero bien vestido salió a la plaza pública con un
gran saco de oro y una hoja de papel, y dijo:
—Estáis viviendo como cerdos y quiero enseñaros cómo hay que vivir. Construidme
una casa con arreglo a este plano. Vosotros trabajaréis, yo la dirigiré y,
además, os daré dinero en oro.
Al decir esto les enseñó las monedas de que estaba lleno el saco.
Los imbéciles se sorprendieron, porque jamás habían visto monedas, y sólo
cambiaban entre sí los productos de su trabajo. El oro les admiró.
—Son bonitos estos objetos —dijeron.
Y cambiaron con aquel señor bien puesto, su trabajo por las monedas de oro. Como
en el reino de Tarass, el diablo distribuyó el dinero a puñados y tuvo, en
cambio, toda especie de trabajo y de productos. Entonces, muy contento, se dijo:
—Mis asuntos marchan admirablemente. De esta hecha arruino al Imbécil, como
arruiné a Tarass, y voy a comprarle a él mismo.
Pero cuando los imbéciles hubieron reunido bastantes monedas de oro, se las
dieron a sus mujeres para que se hicieran collares; todas las jóvenes adornaron
con ellas sus trenzas, y los chiquillos comenzaban a emplearlas para sus juegos
en la calle. Y, como ya tenían muchas, los imbéciles no quisieron más.
Pero a todo esto, la casa de aquel señor estaba a medio hacer y, además, no
tenía completa la provisión de trigo y de ganado.
Anunció, pues, que admitía trabajadores y que se le llevara rebaño y trigo, y
que por todo ello daría muchas monedas de oro.
Nadie fue a trabajar y nadie le llevó nada. Sólo, de vez en cuando, algún
muchacho o alguna chicuela venían a venderle un huevo por una moneda de oro. A
esto se redujo todo, por lo cual el diablo llegó a encontrarse sin tener qué
comer.
Tuvo hambre y se fue al pueblo a comprar provisiones. Entró en un corral y
ofreció una moneda de oro por una gallina, pero la mujer de la casa rehusó la
moneda.
—Tengo de sobra cosas como ésa —le dijo.
Fue después a casa de otra mujer que no tenía hijos y quiso comprarle un arenque
por una moneda de oro.
—No la necesito —le contestó la buena mujer—, porque no tengo niños ni a nadie
que pueda jugar con ella. De esos pequeños objetos de oro he tomado ya tres, por
casualidad.
Entonces entró en casa de un mujik para comprarle pan, pero también el mujik
rechazó el dinero.
—No lo necesito —dijo—. ¿Quieres pan por el amor de Dios? Entonces aguarda, y le
diré a mi esposa que te parta un pedazo...
El diablo comenzó a escupir y salió de allí más que aprisa. Ver que le ofrecían
algo en nombre de Dios, sólo oír este nombre, le causaba peor efecto que una
puñalada.
Por esta razón no pudo encontrar pan, pues por dondequiera que iba se negaban a
darle nada por su dinero, y todos le decían:
—Ofrécenos otra cosa, trabaja o pídelo por amor de Dios. Al fin se enfadó el
viejo diablo.
—¿Qué necesidad tenéis —les decía— de otra cosa, puesto que yo os doy oro? Con
el oro compraréis lo que os dé la gana y haréis trabajar a quien queráis.
Los imbéciles no le hicieron caso.
—No necesitamos de eso —decían—. A nadie tenemos que pagar, puesto que no hay
contribuciones. Y en ese caso, ¿para qué el dinero?
El viejo diablo se acostó sin cenar.
La cosa llegó a oídos de Iván el Imbécil, al que se vino a preguntar:
—Ha venido a nuestras casas un señor bien puesto, que gusta de comer bien, de
beber bien y que se viste con buena ropa. No quiere trabajar ni pedir por el
amor de Dios y no hace más que ofrecer monedas de oro a todo el mundo. Antes de
que tuviésemos bastantes de esas monedas, se le daba de todo, ahora no se le da
nada. ¿Qué hacer para que no se muera de hambre? ¡Si el pobre se muriese!
Iván, al oír esto, respondió:
—Pues bien: hay que darle de comer. Que vaya de casa en casa como un pastor.
El viejo diablo no tuvo otro remedio que ir de corral en corral, hasta que llegó
a casa de Iván, y allí pidió de comer a la muda, que en aquel momento preparaba
la comida de su hermano.
En fuerza de dejarse engañar por los holgazanes que venían temprano por la
comida, sin haber trabajado, y devoraban todo el hacha, la muda se había hecho
hábil para conocerlos mirándoles las manos. Los que tenían callosidades eran
instalados a la mesa, y los otros sólo comían las sobras.
El viejo diablo se deslizó hacia la mesa, pero la muda le cogió las manos y las
examinó: nada de callosidades, la piel blanca y las uñas largas como garras.
Entonces comenzó a gritar y echó al diablo de la mesa.
La mujer de Iván dijo:
—No te enfades, caballero bien puesto; mi cuñada no deja que se sienten a la
mesa los que no tienen las manos callosas. Espera un poco y, cuando todos hayan
comido, se te dará lo que quede.
No fue pequeña la humillación del viejo diablo: ¡él comer en casa del zar con
los cerdos!
Entonces dijo a Iván:
—Es una ley de imbécil la de tu reino, que obliga a que todos trabajen con las
manos. Por estupidez habéis inventado eso. ¿Es que sólo con las manos se
trabaja? ¿Con qué piensas tú que trabajan personas inteligentes?
A lo que Iván repuso:
—¿Cómo quieres que lo sepamos nosotros, que somos imbéciles? Nosotros trabajamos
con las manos y el espinazo.
—Porque sois idiotas... Pero yo voy a enseñaros a trabajar con la cabeza, y
veréis que este trabajo es preferible al otro.
Iván se asombró al oír esto.
—¿Pero es de veras? —preguntó—. ¡Por algo nos llaman imbéciles!
El diablo agregó:
—Sólo que el trabajo de cabeza es más difícil. Vosotros no me dais de comer
porque no tengo las manos callosas, y no sabéis que es cien veces más fatigoso
trabajar con la cabeza, tanto, que algunas veces ocurre que la cabeza estalla.
Iván quedó pensativo.
—¿Por qué entonces —dijo al fin— te das tan mal rato? No es bueno que la cabeza
estalle, y, por tanto, más te valdría un trabajo fácil con las manos y el
espinazo.
—Si me doy tan mal rato —repuso el diablo— es justamente porque me inspiráis
lástima, y sin mí seríais imbéciles toda vuestra vida. Pero yo, que trabajo con
la cabeza, voy a enseñaros a hacer lo mismo que yo.
Iván, maravillado, exclamó:
—Enseña, enseña, porque se acaba por tener las manos perdidas, y entonces se
podrá cambiar y trabajar con la cabeza.
El diablo prometió enseñar a todo el mundo.
Iván hizo saber en todo su reino que había llegado un señor elegante que
enseñaría a todos a trabajar con la cabeza; que se adelantaba más de este modo
que con las manos y que nadie debía quedarse sin instruir.
Había en el reino de Iván una altísima torre a la que daba acceso una escalera
muy empinada, que subía derecha a lo largo de los muros, y en la cúspide había
una plataforma. Allí llevó Iván al señor bien puesto para que todos le viesen.
El caballero se colocó en todo lo alto y comenzó a hablar. Los imbéciles le
miraban creyendo que aquel señor les iba a enseñar, al pie de la letra, cómo se
trabaja sin manos, sólo con la cabeza, mientras el viejo diablo enseñaba,
solamente con palabras, cómo se puede vivir sin trabajar.
Los imbéciles no comprendieron nada. Miraban, miraban, y al cabo de un rato cada
cual se fue a sus ocupaciones.
El viejo diablo permaneció en la torre un día entero, y luego otro, hablando
siempre. A los imbéciles no se les había ocurrido subirle pan, porque pensaban
que, sabiendo trabajar con la cabeza mejor que con las manos, sería para él un
juego hacerse el pan.
Aún pasó otro día el viejo diablo en lo alto de la torre y no cesaba de perorar.
Las gentes se acercaban, miraban un rato y luego se iban.
Iván preguntó:
—Y qué, ¿ha comenzado ya ese señor a trabajar con la cabeza?
—Aún no —le contestaban—. Sigue charlando.
Aún quedó otro día el viejo diablo en la cima de la torre y ya desfallecía. Una
vez las piernas no pudieron sostenerle y se dio un golpe en la cabeza contra una
pilastra. Uno de los imbéciles que le vio se lo dijo a la mujer de Iván, y ésta
corrió en busca de su marido que se hallaba en el campo.
—Ven —le dijo—; parece que ese señor empieza a trabajar con la cabeza.
Iván, asombrado, exclamó:
—¿De veras?
Se acercó en el momento en que el viejo diablo, completamente exhausto de
fuerzas, no se podía tener en pie y se golpeaba la cabeza contra la pilastra.
Apenas llegado Iván, el diablo vaciló como un ebrio y cayó por la escalera
contando los barrotes con la cabeza.
—¡Caramba! —dijo Iván—; no mentía el hombre: puede llegar la cabeza a hacerse
trizas. No es esto como las callosidades... En esta clase de trabajo se corre el
riesgo de atrapar unos buenos chichones.
El viejo diablo cayó clavando la cabeza en el suelo. Iván quiso aproximarse para
ver si había hecho mucho trabajo; pero, de pronto, se abrió la tierra y el
demonio se hundió en el abismo: sólo dejó como rastro de su paso un agujero.
Iván se rascó la cabeza.
—¡Caramba con el feo bicharraco! Otra vez es él. ¡Como es tan grande debe de ser
el padre de los otros!
XIII
Iván vive todavía. A su reino acuden en tropel de todas partes. Sus hermanos
también han venido a su casa y él los mantiene. A todos los que llegan diciendo:
«¡man-tennos!», les dice:
—¡Sea! Vivid: nosotros tenemos de todo.
Pero existe en este reino una costumbre, una sola: al que tiene callos en las
manos se le dice: «¡Ponte a la mesa!», y al que no los tiene: «¡Come las
sobras!».