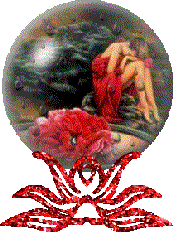
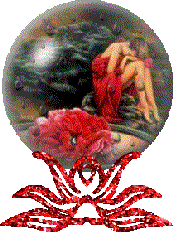
Agatha Christie
LA SEÑAL ROJA
Traducción: C. Peraire Del Molino
Última revisión: Julio de 2002
Edición electrónica: El Trauko
Versión 1.0 en Word
“La Biblioteca de El Trauko”
http://www.fortunecity.es/poetas/relatos/166/
Chile - Julio de 2002
Texto digital # 140
Este texto digital es de carácter didáctico y sólo puede ser utilizado dentro del núcleo familiar, en establecimientos educacionales, de beneficencia u otras instituciones similares, y siempre que esta utilización se efectúe sin ánimo de lucro.
Todos los derechos pertenecen a los titulares del Copyright.
Cualquier otra utilización de este texto digital para otros fines que no sean los expuestos anteriormente es de entera responsabilidad de la persona que los realiza.
LA SEÑAL ROJA
Agatha Christie
—No, pero qué emocionante —decía la hermosa señora Eversleigh abriendo mucho sus maravillosos, aunque un tanto insípidos, ojos azules—. Siempre se ha dicho que las mujeres poseemos un sexto sentido. ¿Usted cree que es cierto, sir Alington?
El famoso alienista sonrió con cierta ironía. Sentía un desprecio inmenso hacia las mujeres bonitas pero tontas, igual que el otro invitado. Alington West era la suprema autoridad en enfermedades mentales, y estaba plenamente convencido de su posición e importancia. Era un hombre corpulento y bastante pomposo.
—Sé que se dicen muchas tonterías, señora Eversleigh. ¿Qué significa eso de... sexto sentido?
—Ustedes los científicos son tan severos. Y realmente es extraordinario cómo se saben las cosas algunas veces... más que saberlas, sentirlas, quiero decir... es algo misterioso de veras. Clara sabe a qué me refiero, ¿no es verdad, Clara?
Se dirigió a su anfitriona con un gran mohín.
Clara Trent no respondió en seguida. Se trataba de una pequeña reunión... ella, su marido, Violeta Eversleigh, sir Alington West y su sobrino Dermont West, que era un viejo amigo de Jack Trent. El propio Jack Trent, un hombre más bien grueso y coloradote de sonrisa bonachona y risa afable, fue quien continuó la conversación:
—¡Vaya, Violeta! Tu mejor amigo muere en un accidente ferroviario, y en seguida recuerdas que el martes soñaste con un gato negro... ¡maravilloso, tú sabías que algo iba a ocurrir!
—Oh, no, Jack, confundes los presentimientos con la intuición. Vamos, sir Alington, tiene usted qué admitir que los presentimientos existen.
—Quizás, hasta cierto punto —admitió el médico con reserva—. Pero la mayoría son coincidencias y luego se sigue la inevitable tendencia de inventar la mayor parte de la historia.
—Yo no creo en los presentimientos —dijo Clara Trent con brusquedad—, ni en la intuición, ni en el sexto sentido, ni en ninguna de esas cosas. Vamos por la vida como un tren que avanza velozmente hacia un destino desconocido.
—Es un símil bastante bueno, señora Trent —dijo Dermont West alzando la cabeza por primera vez para tomar parte en la discusión. Había un extraño brillo en sus ojos grises, tan claros que contrastaban con el intenso bronceado de su piel—. Pero ha olvidado usted las señales.
—¿Las señales?
—Sí, verde cuando hay vía libre, y roja para indicar... ¡peligro!
—¡Roja... para el peligro... qué emocionante! —suspiró Violeta Eversleigh.
Dermont volvióse con cierta impaciencia.
—Claro que es sólo una manera de describirlo.
Trent le contempló con curiosidad.
—Hablas como si hubieras tenido alguna experiencia, Dermont.
—Y eso tuve... fue, quiero decir.
—Cuéntenos ese cuento.
—Puedo contar un ejemplo. En Mesopotamia, después del armisticio, una noche al entrar en mi tienda experimenté una extraña sensación de peligro. ¡Fijaos! No tenía la menor idea de qué se trataba. Di la vuelta al campamento inútilmente, y tomé todas las precauciones posibles contra un ataque de los árabes enemigos. Luego regresé a mi tienda, y al entrar en ella, aquel sentimiento volvió a surgir más fuerte que nunca. ¡Peligro! Al final me llevé una manta al exterior y dormí al raso.
—¿Y bien?
—A la mañana siguiente, cuando penetré en mi tienda, lo primero que vi fue un gran cuchillo... de un medio metro de largo... clavado en mi litera, precisamente en el lugar donde yo hubiera estado durmiendo. Pronto descubrí quién había sido..., uno de los criados árabes. Su hijo había sido fusilado por espía. ¿Qué tienes que decir de esto, tío Alington? ¿No es un ejemplo de lo que yo llamo señal roja?
El especialista sonrió.
—Una historia muy interesante, mi querido Dermont.
—Pero, ¿no la aceptas sin reservas?
—Sí, sí, no me cabe duda de que tuviste el presentimiento del peligro tal como dices. Pero es el origen del presentimiento lo que discuto. Según tú, vino sin motivo, por la impresión de algún factor externo en tu mentalidad. Pero hoy en día sabemos que casi todos provienen de dentro... de nuestro propio subconsciente.
—¿Y cuál es tu opinión?
—Yo creo que ese árabe se traicionó con alguna mirada. Tu consciente no lo notó, o recordó, pero en tu subconsciente ocurrió lo contrario. El subconsciente nunca olvida. Sabemos también que puede razonar y deducir por sí solo, independientemente de la voluntad del consciente. Por lo tanto, tu subconsciente creyó que intentarían asesinarte, y logró transmitir sus temores a tu consciente.
—Admito que resulta verosímil —dijo Dermont con una sonrisa.
—Pero no tan excitante —intervino la señora Eversleigh.
—También es posible que tú, subsconscientemente, te hubieras dado cuenta del odio que ese hombre sentía hacia ti. Lo que antiguamente solía llamarse telepatía, existe, desde luego, aunque las circunstancias que la rigen son poco conocidas.
—¿Sabes tú de algún otro ejemplo? —preguntó Clara a Dermont.
—¡Oh! Sí, pero nada interesante... y supongo que podría explicarse como coincidencia. Hace tiempo rechacé una invitación para ir al campo por la única razón de la «señal roja», y la casa se quemó durante aquella semana. A propósito, tío Alington, ¿dónde interviene aquí el subconsciente?
—Temo que no intervenga para nada —replicó sir Alington sonriente.
—Pero tendrás otra explicación igualmente buena. Vamos. No es necesario emplear cautela cuando se habla con parientes próximos.
—Está bien, sobrino, en este caso me aventuro a sugerir que rechazaste esa invitación por no tener grandes deseos de ir, y que después del incendio, te dijiste que habías presentido el peligro: explicación que ahora crees sin reserva.
—Es inútil —rió Dermont—. Tú siempre ganas.
—No importa, señor West —exclamó Violeta Eversleigh—. Yo creo en su Señal Roja. ¿Y fue en Mesopotamia la última vez que la sintió?
—Sí... hasta...
—¿Cómo dice?
Dermont quedó silencioso. Las palabras que había estado a punto de pronunciar eran: «Sí... hasta esta noche», y que acudieron a sus labios guiadas de un pensamiento que aún no había registrado su consciente, pero en el acto comprendió que eran ciertas. La Señal Roja brillaba en la oscuridad. ¡Peligro! ¡Peligro inminente!
Pero, ¿por qué? ¿Qué peligro oculto podía haber allí... en la casa de sus amigos? Por lo menos... bueno, sí, aquello era una especie de peligro. Miró a Clara Trent... tan blanca, tan esbelta... y con aquella exquisita caballera dorada. Pero aquel peligro existía desde hacía tiempo... y no era probable que dejara de ser latente..., pues Jack Trent era su mejor amigo, y aún más todavía: el hombre le salvó su vida en Flandes siendo recompensado por ello con la V.C.[1] Buen chico Jack, de los mejores. Era mala suerte el haberse enamorado de la esposa de Jack. Ya se le pasaría. No era posible que continuara sufriendo así eternamente. Acabaría por arrancárselo del corazón... eso es, lo arrancaría de cuajo. Ella no lo sabría nunca... y si lo adivinaba, no habría peligro. Era una estatua, una bella estatua, de oro y marfil, y coral rosa... un juguete para un rey, no una mujer real.
Clara... el mero sonido de su nombre pronunciado quedamente le hacía soñar. Debía sobreponerse. Había amado antes a otras mujeres. ¡Pero no así!, le decía una voz interior. Así no. Bueno... era inevitable. Mas no había peligro en ello... el corazón le dolía, pero no había peligro... aquel peligro de la Señal Roja. Aquello era por otra cosa.
Mirando alrededor de la mesa pensó por primera vez, que aquella reunión era poco corriente. Su tío, por ejemplo, raramente asistía a cenas íntimas como aquélla. Hubiera sido distinto de ser los Trent antiguos amigos suyos, pero hasta aquella tarde Dermont no supo siquiera que se conocieran.
Seguramente tenía que haber una explicación. Después de la cena iba a llegar una médium bastante famosa para dar una sesión y sir Alington confesaba su interés por el espiritismo. Sí, desde luego era una explicación.
La palabra cobró un nuevo relieve. Una explicación. ¿Acaso la sesión era sólo una excusa para hacer que la presencia del especialista pareciera natural? De ser así, ¿cuál era el verdadero motivo? Una serie de detalles acudieron a la memoria de Dermont, insignificancias en las que no repararon antes, o, como su tío hubiera dicho, no supo registrar su consciente.
El gran especialista había mirado en forma extraña... muy extraña a Clara en más de una ocasión. Parecía observarla, y ella, intranquila bajo su escrutinio, estuvo haciendo extraños movimientos con sus manos. Estaba nerviosa..., terriblemente nerviosa, y además asustada. ¿Por qué asustada?
Sobresaltado volvió a ocuparse de la conversación. La señora Eversleigh había conseguido que el gran hombre hablara de su profesión.
—Mi querida señora —le estaba diciendo—, ¿qué es la locura? Le aseguro que cuanto más estudiamos el tema, más difícil se nos hace el precisar. Todos practicamos el autoengaño, y cuando lo llevamos hasta el punto de creernos el zar de Rusia, se nos encierra o aisla. Pero hay un largo trecho antes de llegar a este extremo. ¿En qué punto preciso podríamos instalar un poste que dijera: Aquí termina la cordura y empieza la locura? Ya saben ustedes que no puede hacerse. Y les diré una cosa: si el individuo que sufre ese embaucamiento propio no dijera nada, es probable que nunca pudiéramos distinguirle de otro normal. El extraordinario sentido común de los locos es un tema interesante.
Sir Alington tomó un sorbo de vino paladeándolo apreciativamente.
—Siempre he oído decir que son muy curiosos —observó la señora Eversleigh—. Me refiero a los que nosotros llamamos locos.
—Muchísimo. Y muy a menudo la eliminación de ese autoengaño tiene efectos desastrosos. Todas las eliminaciones son peligrosas, como nos ha enseñado el psicoanálisis. El hombre que tiene una manía inofensiva y puede gozar de ella, rara vez se acerca al borde de la locura. Pero el hombre... —hizo una pausa— o la mujer que parece normal, puede en realidad ser una fuente de peligro agudo para la sociedad.
Su mirada recorrió los rostros de todos los presentes yendo a detenerse en Clara.
Un profundo temor estremeció a Dermont. ¿Qué es lo que había querido decir? ¿Adonde quería ir a parar? Imposible pero...
—Y todo por reprimirse —suspiró la señora Eversleigh—, comprendo que debiera siempre tener mucho cuidado... Al expresar la propia personalidad. Los peligros de lo otro son terribles.
—Mi querida señora Eversleigh —continuó el médico—, no me ha comprendido usted. La causa del mal está en el estado físico del cerebro... algunas veces producido por un agente externo tal como un golpe, y otras, es congénito.
—Las enfermedades hereditarias son tan tristes —suspiró la dama—. La tuberculosis y otras por el estilo.
—La tuberculosis no es hereditaria —repuso sir Alington en tono seco.
—¿No? Siempre pensé que lo era. ¡Pero la locura lo es! ¡Qué horrible! ¿Y cuáles más?
—La artritis —dijo sir Alington con una sonrisa—, y el daltonismo... esta última es muy interesante. Se transmite directamente a los varones, pero queda latente en las hembras. De manera que, mientras hay muchos hombres que lo padecen para que una mujer sufra el daltonismo la enfermedad tiene que haber estado latente en su madre y presente en su padre... cosa bastante difícil. Eso es lo que se llama herencia limitada al sexo.
—Qué interesante. Pero la demencia no es transmisible, ¿verdad?
—La demencia puede heredarla igualmente el hombre que la mujer —replicó el médico en tono grave.
Clara se puso en pie, empujando su silla tan bruscamente que casi la tira al suelo. Estaba muy pálida y seguía moviendo las manos con gestos nerviosos.
—No... no tardarán ustedes, ¿verdad? —suplicó—. La señora Thompson llegará dentro de pocos minutos.
—Otra copita de oporto y en seguida iremos con usted —dijo sir Alington—. He venido para ver la sesión de esa maravillosa señora Thompson, ¿no? ¡Ja, ja! Y no me haré de rogar. —Se levantó.
Clara le dirigió una sonrisa y salió de la habitación acompañada de la señora Eversleigh.
—Temo haberme puesto pesado hablando de mi profesión —comentó al volver a sentarse—. Perdóneme, amigo mío.
—No tengo nada que perdonar —replicó Trent cortésmente.
Parecía tenso y preocupado, y por primera vez Dermont sintióse extraño en compañía de su amigo. Entre aquellos dos había un secreto que un viejo amigo como él no podía compartir, y, no obstante, todo aquello era fantástico e increíble. ¿En qué podía basarse? En nada más que en un par de miradas y en el nerviosismo de una mujer.
Se entretuvieron poco bebiendo el oporto, y entraban en el salón en el momento en que anunciaban a la señora Thompson.
La médium era una mujer regordeta, de mediana edad, vestida de terciopelo color magenta con pésimo gusto y voz potente y vulgar.
—Espero no haber llegado tarde, señora Trent —dijo alegremente—. Me dijo usted a las nueve, ¿verdad?
—Es usted muy puntual, señora Thompson —repuso Clara con su voz ligeramente enronquecida—. Éste es nuestro pequeño círculo.
No hubo presentaciones, por lo visto ésa era la costumbre. La médium les contempló a todos con ojos astutos y penetrantes.
—Espero que obtengamos buenos resultados —observó con vivacidad—. No saben ustedes lo que aborrezco ponerme en trance y no poder dar satisfacción, por así decir. Me vuelve loca. Pero creo que Shiromako... mi control japonés, podrá hacerlo bien esta noche. No me sentía muy bien y he renunciado a tomar un Welsh rarebit[2], con lo aficionada que soy al queso.
Dermont escuchaba, mitad divertido, mitad disgustado. ¡Qué prosaico era todo aquello! Y no obstante, ¿no la estaba juzgando totalmente? Después de todo, era natural... los médiums son personas como las demás, y si un gran cirujano puede sentirse indispuesto en el momento de ir a realizar una delicada operación, ¿por qué no la señora Thompson?
Las sillas se colocaron en círculo, y las luces de manera que pudieran subirse o bajarse a voluntad. Dermont observó que no se trataba de realizar ningún test, ni sir Alington hizo la menor pregunta interesándose por la sesión.
No, aquello era sólo un pretexto. Sir Alington había ido allí por otro motivo. Dermont recordaba que la madre de Clara murió en el extranjero... con cierto misterio... enfermedades hereditarias...
Con esfuerzo volvió su atención a lo que ocurría a su alrededor en aquellos momentos.
Todos iban ocupando sus puestos, y se apagaron las luces, dejando encendida sólo una pequeña lamparita roja sobre una mesita apartada.
Durante un buen rato no se oyó otra cosa que la respiración de la médium, que se fue haciendo más acompasada. Luego, con una brusquedad que hizo saltar a Dermont, sonaron unos golpes al otro extremo de la estancia, y que repitieron en el contrario. Luego fueron in crescendo, por fin cesaron y se oyó una risita histérica.
Después silencio, que fue roto por una voz muy distinta a la de la señora Thompson, que dijo:
—Aquí estoy, caballeros. Ssssí, estoy aquí. ¿Desean preguntarme cosas?
—¿Quién eres...? ¿Shiromako?
—Sssssí. Yo Shiromako. Salí de este mundo hace muchísimo tiempo. Trabajo. Soy muy feliz.
Siguieron más detalles de la vida de Shiromako, tontos y sin interés, como Dermont oyera en otras ocasiones. Todos eran felices, muy felices, y los mensajes provenían de parientes vagamente descritos para evitar cualquier contingencia. Una dama anciana, la madre de uno de los presentes, estuvo repartiendo máximas de calendario con aire de novedad que resultaba anacrónico.
—Alguien más quiere comunicarse ahora —anunció Shiromako—. Tiene un mensaje muy importante para uno de los caballeros.
Hubo una pausa y luego una voz nueva inició su discurso con una risa endemoniada.
—¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mejor que no vuelva a su casa. Siga mi consejo.
—¿A quién está hablando? —preguntó Trent.
—A uno de ustedes tres. Yo de él no volvería a su casa. ¡Peligro! ¡Sangre! No mucha sangre... bastante. No, no vaya a su casa. —La voz se fue alejando—. ¡No vuelva a su casa!
Se apagó por completo. Dermont sintió que le hervía la sangre convencido de que aquel mensaje iba dirigido a él. Sea como fuere, aquella noche estaba llena de peligro.
Se oyó un profundo suspiro de la médium, y luego un gemido. Volvía en sí. Se encendieron las luces y al fin se enderezó parpadeando.
—¿Fue bien, querida? Espero que sí.
—Muy bien, gracias, señora Thompson
—¿Shiromako, supongo?
—Sí, y otros.
La señora Thompson bostezó.
—Estoy rendida. Completamente deshecha. Bueno, celebro que haya sido un éxito. Tenía miedo de que ocurriera algo desagradable. Hay una atmósfera extraña en esta habitación.
Miró por encima de sus hombros, primero a un lado y luego al otro, y al fin los alzó intranquila.
—No me gusta —dijo—. ¿Ha habido alguna muerte repentina entre ustedes, últimamente?
—¿Qué quiere decir... entre nosotros?
—Pues algún pariente cercano... un amigo querido... ¿no? Bueno, si quisiera ponerme melodramática diría que esta noche flota la muerte en el aire. Vaya, son tonterías mías. Adiós, señora Trent. Celebro que haya quedado satisfecha.
La señora Thompson, con su vestido de terciopelo color magenta, salió de la habitación.
—Espero que le haya interesado, sir Alington —murmuró Clara.
—Una velada muy interesante, mi querida señora. Muchísimas gracias por haberme proporcionado esta oportunidad. Permítame desearle muy buenas noches. Van a ir a bailar, ¿no es cierto?
—¿Es que no quiere acompañarnos?
—No, no. Tengo costumbre de acostarme a las once y media. Buenas noches, señora Eversleigh. Ah, Dermont. Quisiera hablar contigo. ¿Puedes venirte ahora? Luego te reúnes con ellos en las Galerías Grafton.
—Claro que sí, tío. Me reuniré allí con vosotros, Trent.
Muy pocas palabras intercambiaron tío y sobrino durante el corto trayecto hasta la calle Harley. Sir Alington se disculpó por haberle apartado de la reunión, asegurando a Dermont que sólo le entretendría unos pocos minutos.
—¿Quieres que luego te acompañe el chofer, hijo mío? —le preguntó cuando se apeaban.
—No, no te preocupes, tío. Tomaré un taxi.
—Muy bien. No me gusta retener a Charlson. ¿Ahora dónde diablos habré puesto la llave?
El automóvil se alejó, mientras sir Alington rebuscaba en sus bolsillos.
—Debo haberla dejado en la otra americana —dijo al fin—. Llama al timbre, ¿quieres? Johnson estará todavía levantado... supongo.
El imperturbable Johnson abrió la puerta al momento.
—Me dejé la llave, Johnson —exclamó sir Alington—. Sírvenos un par de whiskys con sifón en la biblioteca.
—Muy bien, sir Alington.
El médico entró en la biblioteca y encendió las luces. Luego dijo a Dermont que cerrara la puerta.
—No te entretendré mucho, Dermont, pero hay algo que deseo decirte. ¿Es imaginación mía, o sientes cierta... tendresse, digámoslo así, por la esposa de Jack Trent?
La sangre acudió al rostro cíe Dermont.
—Jack Trent es mi mejor amigo.
—Perdona, pero eso no responde a mi pregunta. Me atrevo a asegurar que tú consideras mis puntos de vista sobre el divorcio completamente puritanos, pero debo recordarte que eres mi único pariente y heredero.
—No es una cuestión de divorcio —replicó Dermont enojado.
—Desde luego que no, por una razón que quizá yo comprenda mejor que tú. Ahora no puedo dártela, pero deseo advertirte. Esa mujer no es para ti.
El joven sostuvo la mirada de su tío.
—Lo comprendo... permíteme que te diga, que quizá mejor de lo que tú crees. Conozco el motivo de tu presencia en la cena de esta noche.
—¿Eh? —La sorpresa era evidente—, ¿Cómo lo sabes?
—Digamos que lo adiviné, tío. ¿Tengo razón o no, si digo que estabas allí en ejercicio de tu profesión?
Sir Alington empezó a pasear de un lado a otro.
—Tienes mucha razón, Dermont. Claro que yo no podría decírtelo, aunque me temo que pronto será del dominio público.
A Dermont se le contrajo el corazón.
—¿Quieres decir que ya has... formado tu opinión?
—Sí, ha sido un caso de demencia en la familia... por parte materna. Un caso lamentable... muy lamentable.
—No puedo creerlo, tío.
—No me extraña. Para un profano hay muy pocos signos aparentes.
—¿Y para un experto?
—La evidencia es absoluta. En tal caso el paciente debe ser reducido lo más pronto posible.
—¡Dios mío! —suspiró Dermont—. Pero no es posible encerrar a nadie por nada.
—¡Mi querido Dermont! Esos casos son recluidos únicamente si resultan un peligro para la sociedad,
—¿Un peligro?
—Un grave peligro. Probablemente en la forma de manía homicida. Así fue el caso de su madre.
Dermont volvió el rostro con un gemido y lo escondió entre las manos. ¡Clara..., la dulce y blanca Clara!
—Dadas las circunstancias —continuó el medico—, creí mi deber advertirte.
—Clara —murmuró Dermont—. Mi pobre Clara.
—Sí, desde luego debemos compadecerla.
De pronto Dermont alzó la cabeza.
—No lo creo. Los médicos también cometen errores. Todo el mundo lo sabe, aunque sean eminencias en su especialidad.
—Mi querido Dermont —exclamó sir Alington furioso.
—Te digo que no lo creo... y de todas maneras, aunque fuese así no me importa. Amo a Clara. Y si quiere venir conmigo, yo la llevaré lejos... muy lejos... fuera del alcance de médicos entrometidos. La guardaré y cuidaré de ella, amparándola con mi amor.
—Tú no harás nada de eso. ¿Estás loco?
Dermont rió con amargura.
—Tú lo dirías.
—Compréndeme, Dermont. —El rostro de sir Alington estaba rojo por la pasión contenida—. Si haces eso... esa vergüenza... te retiraré la pensión que ahora te paso, y haré nuevo testamento dejando completamente todo lo que poseo a varios hospitales.
—Haz lo que gustes con tu condenado dinero —dijo Dermont en voz baja—. Pero yo tendré a la mujer que amo.
—Una mujer que...
—¡Di una palabra contra ella, y por Dios que te...! —exclamó el muchacho.
El tintineo de los vasos les hizo callar a los dos. Con el acaloro de la discusión no habían oído a Johnson que entraba con la bandeja de las bebidas. Su rostro permanecía imperturbable como el de todo buen mayordomo, mas Dermont pensó si habría oído parte de la conversación.
—Está bien, Johnson —le dijo sir Alington en tono seco—. Puedes acostarte.
—Gracias, señor. Buenas, señor.
Johnson se retiró.
Los dos hombres se miraron. Aquella interrupción momentánea había apaciguado sus ánimos.
—Tío —dijo Dermont—. No debiera haberte hablado así. Comprendo que desde tu punto de vista tienes muchísima razón. Pero hace mucho tiempo que quiero a Clara Trent. El hecho de ser Jack mi mejor amigo, me ha impedido decírselo hasta ahora, pero dadas las circunstancias eso ya no importa. Es absurda la idea de que las condiciones económicas puedan detenerme. Creo que los dos hemos dicho ya todo lo que teníamos que decirnos.
—Dermont...
—Es inútil seguir discutiendo. Buenas noches, tío.
Y saliendo rápidamente cerró la puerta a sus espaldas. El recibidor estaba sumido en la penumbra, y luego de atravesarlo y abrir la puerta de la calle, encontróse de nuevo en el exterior.
Un taxi acababa de dejar a su ocupante en la casa de al lado y Dermont lo tomó para dirigirse a las Galerías Grafton.
En la puerta de la sala de baile se detuvo un instante mientras la cabeza le daba vueltas. La estridente música de jazz, las mujeres sonrientes..., era como si hubiera entrado en otro mundo.
¿Lo habría soñado? Era imposible que hubiera sostenido realmente aquella desagradable conversación con su tío. Allí estaba Clara semejante a un lirio con su vestido blanco y dorado, y el rostro tranquilo y sereno. Sin duda alguna, todo había sido un sueño.
El baile terminó y ella acercóse a Dermont sonriendo. Como en un sueño le pidió que bailara con él y ahora la tenía entre sus brazos mientras volvía a sonar la música.
La sintió vacilar.
—¿Cansada? ¿Quieres que lo dejemos?
—-Si no te importa... ¿No podríamos ir a algún sitio donde pudiéramos hablar? Tengo algo que decirte.
No era un sueño, y volvió a la realidad sobresaltado. ¿Cómo es posible que le hubiera parecido tranquila y serena? Si estaba poseída de temor... de miedo, ¿acaso lo sabría?
Encontraron un rincón alejado y fueron juntos, decididos a sentarse.
—Bien —le dijo Dermont fingiendo una tranquilidad que no sentía—, ¿y dices que tienes algo que decirme?
—Sí. —Bajó los ojos jugueteando nerviosa con una borla que adornaba su vestido.
—Pues dime lo que sea, Clara.
—Es sólo esto: Quiero que te marches... por algún tiempo.
El joven estaba atónito. No sabía lo que había esperado, pero desde luego no aquello.
—¿Qué tú quieres que me largue? ¿Por qué?
—Es mejor ser sinceros, ¿no crees? Sé que eres un... un caballero y mi amigo, y quiero que te marches, porque yo... yo me... me he ido aficionando demasiado a ti.
—Clara.
Sus palabras le dejaron mudo de asombro.
—Por favor, no creas que soy lo bastante presuntuosa para pensar que tú... llegaras a enamorarte de mí. Es sólo que... no soy muy feliz... y... ¡oh! Preferiría que te marcharas.
—Clara, ¿no sabes que te he querido... con toda mi alma... desde que te conocí?
Ella alzó sus ojos hacia él.
—¿Qué me querías... desde hace tiempo?
—Desde el principio.
—¡Oh! —exclamó—. ¿Por qué no me lo decías? ¡Entonces yo hubiera podido ser para ti! ¿Por qué me lo dices ahora que es demasiado tarde? No, estoy loca... no sé lo que digo. Nunca hubiera podido ser para ti.
—Clara, ¿qué quieres decir con eso de que «ahora es demasiado tarde»? ¿Es... es por causa de mi tío? ¿Por lo que él sabe?
Ella asintió mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas.
—Escucha, Clara, no tienes que creerlo. Ni pensar en ello siquiera. En vez de eso, vente conmigo. Yo cuidaré de ti... y a mi lado siempre estarás segura.
Sus brazos la rodearon y al acercarla a él notó que temblaba.
De pronto, haciendo un esfuerzo, Clara se liberó.
—Oh, no, por favor. ¿Es que no comprendes? Ahora no podría ser. Sería horrible... horrible... horrible. Siempre he deseado ser buena y ahora... sería más horrible aún.
Él vaciló confundido por sus palabras. Clara le miraba suplicante.
—Por favor —le dijo—. Quiero ser buena.
Sin una palabra, Dermont se puso en pie para marcharse. Le habían emocionado sus palabras que no admitían discusiones, y al ir en busca de su abrigo y sombrero se encontró con Trent.
—Hola, Dermont, te marchas muy pronto.
—Sí, esta noche no estoy de humor para bailar.
—Es una noche de perros —dijo Trent un tanto apesadumbrado—. Pero tú nunca has tenido ni tienes mis preocupaciones.
Dermont sintió el temor de que Trent fuera a confiarse a él. ¡No, cualquier cosa menos eso!
—Bueno, hasta la vista. Me voy a casa.
—¿A casa, eh? ¿Y qué me dices de la advertencia de los espíritus?
—Correré el riesgo. Buenas noches, Jack.
El piso de Dermont no estaba lejos. Fue andando hasta allí, pues sentía necesidad del aire fresco de la noche para calmar su agitado cerebro. Abrió él mismo con un llavín y encendió la luz del dormitorio.
En el acto, y por segunda vez durante aquella noche, percibió sobre él la inquietud de la Señal Roja... con tal fuerza que por un momento, incluso apartó a Clara de su pensamiento.
¡Peligro! Estaba en peligro. ¡En aquel mismo instante, y en aquella misma habitación!
Trató en vano de librarse de aquel miedo ridículo. Hasta entonces, la Señal Roja le había avisado siempre con tiempo para evitar el desastre. Sonriendo ante su propia superstición inspeccionó todo el piso. Era posible que hubiese entrado un ladrón y estuviera escondido en alguna parte, pero su registro no reveló nada. Su criado, Milton, había salido, y el piso estaba completamente vacío.
Al regresar a su dormitorio se fue desnudando lentamente con el ceño fruncido. La sensación de peligro era más fuerte que nunca. Abrió un cajón para sacar un pañuelo, y de pronto se quedó rígido, pues en un rincón había un bulto que no le era familiar.
Con dedos nerviosos fue apartando los pañuelos y sacó el objeto que se escondía debajo.
Era un revólver.
Asombrado Dermont lo examinó con atención. Era un modelo poco corriente y había sido disparado recientemente. Aparte de esto no supo ver nada más. Alguien lo había colocado allí aquella misma noche, puesto que no estaba en el cajón cuando se vistiera para la cena... de eso estaba seguro.
Fue a dejarlo de nuevo en el cajón cuando le sobresaltó oír el timbre de la puerta. Sonaba, una y otra vez con fuerza inusitada en la quietud del piso vacío.
¿Quién podía llamar a la puerta a aquellas horas? Y la única respuesta que encontraba era:
Peligro... peligro... peligro...
Guiado de un impulso que no supo dominar, Dermont, apagó la luz, y poniéndose el abrigo que estaba encima de una silla, abrió la puerta del recibidor.
Dos hombres aguardaban fuera, y tras ellos Dermont vio un uniforme azul. ¡Un policía!
—¿El señor West? —preguntó uno de los hombres.
A Dermont le pareció que transcurrían años antes de que él respondiera, pero en realidad pasaron sólo unos segundos antes de que contestara imitando ligeramente la voz inesperada de su criado.
—El señor West no ha regresado todavía.
—¿No ha vuelto aún, eh? Muy bien, entonces será mejor que entremos a esperarle.
—No.
—Escuche, amigo, soy el inspector Verall de Scotland Yard y traigo una orden de arresto para su amo. Puede usted verla si gusta.
Dermont examinó el papel que le entregaban, o simuló hacerlo, preguntando con voz alterada:
—¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho?
—Por el asesinato de sir Alington West de la calle Harley.
Con la cabeza como una devanadera, Dermont retrocedió para dejar paso a sus visitantes, y al entrar en el saloncito encendió las luces. El inspector le siguió.
—Eche un vistazo —dijo a su acompañante.
Luego volvióse a Dermont.
—Usted quédese aquí, amigo. No se escape para avisar a su amo. A propósito, ¿cómo se llama?
—Milton, señor.
—¿A qué hora espera a su amo, Milton?
—No lo sé, señor. Ha ido a bailar... creo que a las Galerías Grafton.
—Se marchó de allí hará cosa de una hora. ¿Seguro que no ha venido por aquí?
—No lo creo, señor. Supongo que de haber venido, le hubiera oído entrar.
En aquel momento entraba el otro hombre, procedente de la habitación contigua, llevando en la mano el revólver, que presentó al inspector.
—Esto lo demuestra —observó satisfecho—. Debe haber entrado sin que usted le oyera. Ahora ya debe haberse escapado. Será mejor que me marche. Cawley, quédese usted aquí por si regresara, y vigile a este individuo. Es posible que sepa más de su amo de lo que confiesa.
El inspector se marchó y Dermont esforzóse por obtener detalles de lo sucedido sonsacando a Cawley, que no se hizo rogar.
—Un caso claro —explicó—. El crimen fue descubierto casi inmediatamente. Johnson, el mayordomo, acababa de subir a acostarse, cuando le pareció oír un disparo y volvió a bajar, encontrando muerto a sir Alington... de un balazo que le atravesó el corazón. Nos telefoneó en seguida y fuimos inmediatamente a tomarle declaración.
—¿Y por qué es un caso claro? —quiso saber Dermont.
—Clarísimo. Ese joven West llegó con su tío y estaban discutiendo acaloradamente cuando Johnson entró con las bebidas. El anciano le amenazaba con hacer nuevo testamento, y su amo hablaba de matarle. No habían transcurrido ni cinco minutos cuando se oyó el disparo. Oh, sí, un caso clarísimo.
Clarísimo, desde luego. A Dermont el corazón le dio un vuelco al comprender la abrumadora evidencia acumulada contra él. Y sin escape posible. Empezó a reflexionar activamente, y se le ocurrió ofrecerse para preparar un poco de té. Cawley se avino a ello con prontitud; ya había registrado el piso y no habiendo otra entrada posterior, permitió que Dermont fuera a la cocina. Una vez allí, puso a calentar el agua y fue preparando las tazas y platos. Luego, yendo hasta la ventana, la abrió. El piso estaba en la segunda planta, y fuera de la ventana había un pequeño ascensor metálico que utilizaban para subir los comestibles y que subía y bajaba por medio de un cable de acero.
Con la velocidad del rayo Dermont saltó por la ventana y fue descolgándose por el cable, que cortaba sus manos haciéndolas sangrar, pero él seguía bajando desesperadamente.
Pocos minutos después asomaba con precauciones por la parte posterior de la manzana, y dando la vuelta a la esquina tropezó con una figura que estaba de pie junto a la acera, y en la que, sorprendido, reconoció a Jack Trent, que al parecer estaba al corriente de la situación...
—¡Dios santo! ¡Dermont! De prisa, marcha de aquí.
Y cogiéndole del brazo le condujo a una calle secundaria y luego a otra. Pasaba un taxi solitario y lo detuvo dándole la dirección de su propia casa.
—Es el lugar más seguro por el momento —le dijo—. Allí decidiremos lo que hacer para despistar a esos tontos. Vine con la esperanza de poder avisarte antes de que llegara aquí la policía.
—Ni siquiera sabía que te hubieses enterado, Jack. No creerás...
—Claro que no, hombre, cómo iba a creerlo. Te conozco demasiado bien. De todas maneras es un mal asunto para ti. Estuvieron haciendo preguntas... a qué hora llegaste de las Galerías Grafton, cuándo te fuiste... etc., etc. Dermont, ¿quién ha podido matar al viejo?
—No puedo imaginarlo siquiera. El que puso el revólver en mi cajón, supongo. Debe habernos observado de cerca.
—Esa sesión espiritista fue muy extraña. «No vuelva a su casa.» Era un mensaje para el viejo West. Fue a su casa y le mataron.
—También puede aplicarse a mí —replicó Dermont—. Fui a mi casa y me encontré un revólver y un inspector de policía.
—Bueno, espero que me alcance a mí también —dijo Trent—. Hemos llegado.
Y luego de pagar el taxi, abrió la puerta con su llavín y guió a Dermont por la oscura escalera hasta su guarida, una reducida habitación del primer piso.
Abrió la puerta y cuando Dermont hubo entrado, encendió las luces yendo a reunirse con él.
—Aquí estarás a salvo de momento —comentó Trent—. Ahora pensemos lo que conviene hacer.
—He sido un estúpido —exclamó Dermont de pronto—. Tendría que haberlo afrontado con valentía. Ahora lo veo con más claridad. Todo esto es un complot. ¿De qué diablos te estás riendo?
Porque Trent se había reclinado en su silla desternillándose de risa. Había algo horrible en aquel sonido... y algo horrible también en aquel hombre... así como una extraña luz en sus ojos...
—Un complot muy inteligente —musitó—. Dermont, estás perdido.
Y fue a coger el teléfono.
—¿Qué vas a hacer? —preguntó Dermont.
—Telefonear a Scotland Yard, y decirles que su pájaro está aquí seguro... bajo llave y cerrojo. Sí, cerré la puerta al entrar y la llave está en mi bolsillo. Es inútil que mires a esa puerta que está a mis espaldas. Ésa da a la habitación de Clara, y siempre se encierra por dentro. Me tiene miedo, ¿sabes? Hace tiempo que me teme. Siempre adivina cuándo estoy pensando en ese cuchillo... un cuchillo largo y afilado. No, tú no...
Dermont había hecho ademán de correr hacia él, pero Trent sacó un revólver.
—Éste es el segundo —rió Trent—. El otro lo puse en tu cajón... después de matar con él al viejo West... ¿Qué es lo que miras por encima de mi cabeza? ¿Esa puerta? Es inútil; aunque Clara la abriera... y te la abriría a ti... dispararía antes de que la alcanzaras. No al corazón... ni a matar... sólo te heriría para que no pudieras escapar. Soy un buen tirador, ya sabes. En cierta ocasión te salvé la vida... tonto de mí. No, no... quiero verte ahorcado... sí, ahorcado. No es para ti para quien quiero el cuchillo. Es para Clara... la hermosa Clara, tan blanca y tan dulce. El viejo West lo sabía. Por eso vino aquí esta noche, para ver si yo estaba loco. Quería encerrarme... para que no pudiera matar a Clara con un cuchillo. Yo fui muy listo. Le quité la llave y la tuya también. Me escabullí del baile en cuanto llegué, y al verte salir de su casa entré yo. Le maté, y luego fui a tu casa a dejar el revólver, y volvía a estar en las Galerías Grafton poco después de que tú llegaras. Mientras te daba las buenas noches introduje tu llave en el bolsillo de tu abrigo. No me importa decirte todo esto; nadie puede oírnos y cuando te ahorquen, quiero que sepas que fui yo quien lo hice. No tienes escape. ¡Qué risa!... ¡Cielos, qué gracioso! ¿En qué estás pensando? ¿Qué diablos es lo que miras?
—Estoy pensando en unas palabras que acabas de repetir. Hubieras hecho mejor no regresando a casa, Trent.
—¿Qué quieres decir?
—Mira detrás de ti.
Trent giró en redondo. En la puerta que comunicaba con la otra habitación inmediata estaba Clara... y el inspector Verall.
Trent fue rápido, y el revólver sólo habló una vez... encontrando su diana. Cayó sobre la mesa. El inspector corrió a su lado, mientras Dermont contemplaba a Clara como un sueño. Varios pensamientos acudían atropelladamente a su memoria. Su tío... su discusión... aquel terrible malentendido... las leyes de divorcio de Inglaterra que nunca hubieran permitido a Clara separarse de un marido demente... «debemos compadecerla»... el complot tramado entre ella y sir Alington que el astuto Trent supo adivinar... el grito de Clara: «¡Sería horrible... horrible... horrible! Sí, pero ahora sería...»
El inspector se enderezó.
—Está muerto —dijo perplejo.
—Sí —se oyó decir a Dermont—, fue siempre un buen tirador.
![]()