|

EL BATALLÓN DEL TIGRE BLANCO
En el año 1868 empezó la restauración del Japón, llamada
restauración imperial de Meiji. Durante los dos¬cientos sesenta y
seis años que precedieron a esta fecha, los shogunes Tokugawa,
nombrados por el emperador, gobernaban el país.
El Japón, que había estado cerrado durante largo tiempo a los
extranjeros, se abrió al comercio exterior, y las relaciones con las
potencias fueron reanudadas al fin de la época Tokugawa.
Por entonces hacía algunos años que un cierto número de daimios y de
fieles partidarios de la familia imperial se oponían al gobierno del
Shogun. El decimoquinto shogun Tokugawa Keiki resolvió devolver el
poder real al emperador. Pero los daimios y los samuráiss, que le
sostenían, no quisieron ni oír hablar de este cambio. Sin embargo,
Tokugawa Keiki realizó su proyecto, y resignó sus funciones en manos
del emperador. Dejó el castillo de Edo a los funcionarios del
soberano. Fue entonces cuando se libraron entre el ejército imperial
y los samuráis, partidarios del Shogun, los célebres combates de
Ueno y de Aizú.
El castillo de Wakamatsú, capital de la región de Aizú, tiene fama
de ser el más fuerte de los que erizan el norte del Japón.
Construido por un daimio famoso, Gamo Ujisato, tenía por señor, en
el momento de los combates de que hablamos a Matsudaira Kata-yasú.
En el centro feudal de Aizú las artes militares estaban muy
desarrolladas y los guerreros tan bien ejercitados cuan vigorosos.
Estos guerreros estaban repartidos en cuatro grupos o tai, que
llevaban los nombres de Gorrión rojo, Tortuga negra, Dragón azul y
Tigre blanco. El batallón de la Tortuga negra estaba compuesto por
viejos samuráis; el del Tigre blanco estaba reclutado entre la gente
joven. Así, el grupo del Tigre blanco era el más fuerte. Los que lo
formaban no sólo habían aprendido francés, sino que había estudiado
el arte militar a la francesa, como era corriente en la época.
Este cuerpo escogido llegó a ser más tarde la guardia del señor de
Aizú.
El 22 de agosto de 1868 dos mil soldados del ejército imperial
atacaron el castillo de Wakamatsú, después de haberse apoderado de
los baluartes próximos. El comandante del ejército imperial, al
frente de sus tropas, se lanzó sobre la puerta principal del
castillo. Del interior salió a su encuentro uno de los bravos
samuráis de la guarnición y, en el transcurso de un furioso combate,
malparo a unos cincuenta soldados del ejército imperial que habían
acudido en socorro de su jefe. Los dos valientes, completamente
solos, se enfrentaron en combate singular. Heridos uno y otro, no se
sabía por quién de los dos se inclinaría la victoria.
Mientras tanto, un grupo de jóvenes guerreros atacó el flanco del
ejército imperial, lanzando grandes gritos. Éste, a pesar de su
valentía tuvo que replegarse. Era el batallón del Tigre blanco el
que se había lanzado a la pelea, bajo las órdenes de Hiuga Naiki.
Así comenzó una lucha que prosiguió con diversas alternativas.
Los samuráis del castillo se defendieron con tal furia contra el
ejercitó imperial, que éste, habiendo deliberado, Se vio obligado a
disponer el asedio en toda regla. El ejército imperial bloqueó
completamente el castillo, impidiendo todo avituallamiento. Una
hormiga no habría podido pasar. Los samuráis del castillo no
tardaron en sufrir hambre. El arroz y la sal disminuían de día en
día. Cuando ya no quedó nada, se comieron los caballos y después los
perros. Mas la valerosa guarnición se abstuvo bien de mostrar su
desamparo al enemigo. Los guerreros cantaban como si fueran muy
felices, y a veces, se entretenían en lanzar cometas al aire. Las
provisiones se agotaban y los samuráis se debilitaban, a medida que
las tropas imperiales recibían nuevos refuerzos. El señor del
castillo vio que no había la menor probabilidad de victoria y que
los hombres de su guarnición, uno tras otro, iban a morir de hambre.
No quiso tan triste suerte para quienes le defendían fielmente.
Ordenó, pues, abrir la puerta del castillo al ejército imperial y
luchar hasta morir.
Era el 24 de septiembre. Había transcurrido un mes largo desde el
comienzo de la batalla de Aizú. La guerra tocaba a su fin.
Mas ¿qué se hizo del batallón del Tigre blanco?
Los bravos jóvenes que lo componían encontraron una muerte gloriosa
en el campo del honor. Voy a referiros cómo murieron estos héroes.
Cuando se decidió que las puertas del castillo de Wakamatsú se
abrieran a las tropas imperiales, el Jefe del batallón del Tigre
blanco hizo circular por la villa una ordenanza en que llamaba a las
armas a todos los jóvenes del grupo. Éstos aguardaban con febril
impaciencia la orden de volar al campo de batalla. Hicieron con
alegría sus preparativos y se reunieron en orden de combate en el
interior del castillo.
Ya he referido el primer encuentro, en el cual se hizo célebre el
batallón del Tigre blanco. Sin embargo, esta gloria no satisfizo a
los intrépidos jóvenes. Treinta y ocho de entre ellos, los más
bravos, pidieron a su jefe permiso para marchar a la vanguardia en
el combate del día siguiente. El jefe consintió. Los guerreros
escalaron una pequeña altura bastante próxima, que se encontraba al
este de la carretera y, sin más tardar, determinaron el orden en que
cada uno iría a la batalla.
Sabían que la lucha que iban a pelear por su señor y por su país
sería para ellos la última. Ninguna esperanza de victoria les
quedaba; el número les aplastaría. Decidieron luchar hasta el último
suspiro, para mostrarse dignos de los beneficios de su señor y de
los principios gloriosos que les habían inculcado sus padres.
No pensando más que en la alegría de combatir, los jóvenes no
lograban conciliar el sueño; pasaron la noche bailando el kembú (1),
o hablando de la manera de batirse al día siguiente; escribiendo a
sus madres para contarles los combates pasados. Así, toda la noche,
en el campamento de los del Tigre blanco resonó la más franca y
viril alegría.
Desde la aurora del 23 de agosto una espesa niebla cayó, acompañada
de una fina lluvia, de suerte que nada se distinguía. Los valientes
avanzaron, no obstan-te, y bien pronto tropezaron con el ejército
imperial. Al grito de ¡adelante!, el batallón del Tigre blanco
comenzó la lucha. Como el enemigo era bastante supe¬rior en número,
los jóvenes permanecieron muy juntos, ofreciendo un grupo compacto.
La lluvia comenzó a arreciar y el ejército imperial, reforzado
continuamente, logró rodear por tres lados la valiente y pequeña
tropa, que fue acometida con redoblado ardor.
No quedaban ya más que diez y nueve valientes en estado de combatir.
Los otros, incluso el comandante, habían perecido en la pelea.
Entonces, les resultó forzoso retroceder un poco, al abrigo de la
montaña, lo que les permitió reconfortarse y descansar algunos
instantes.
Los jóvenes guerreros, una vez contados, se apercibieron que no eran
más que un puñado de comba¬tientes. Por la noche retrocedieron
todavía más en la montaña para vivaquear. Llenos de ardor, esperaban
reanudar la marcha al día siguiente y marchar adelante, si se
presentaba una ocasión favorable.
Al otro día, una fuerte columna, que marchaba en dirección al
castillo de Wakamatsú, pasó por la carretera, al pie mismo de la
montaña. Los jóvenes, suponiendo que éstos serían sus camaradas, se
adelantaron. Una descarga de fusilería les acogió, obligándoles a
refugiarse en la montaña por un sendero extraviado. Sobre este
camino abríase en la vertiente de la montaña una caverna, que
comunicaba con el castillo por una vía subterránea y secreta. Cuando
los jóvenes combatientes quisieron penetrar en ella, el enemigo ya
los había visto, y un fuego de mosquetería bien nutrido les quitó
este medio de retirada.
Uno de los jóvenes, que marchaba a la cabeza del grupo, recibió un
uno en el muslo izquierdo. Cayó boca arriba. Sus camaradas se
apresuraron a recogerle y le llevaron a una altura, el monte Imori,
procurando esquivar los proyectiles, que llovían.
Llegados arriba, los supervivientes del batallón del Tigre blanco
dirigieron su vista hacia el castillo. Las voces de los
combatientes, el trepidar de los disparos, el retumbar continuo del
cañón, conmovían el cielo y la tierra. De pronto un violento
incendio iluminó la torre del castillo y un torbellino de humo
espeso y negro se elevó por los aires. Los jóvenes, testigos de este
espectáculo, se remangaron en ademán de desafío y rechinaron los
dientes.
Uno de ellos exclamó:
—Ahora no nos queda más que volver al castillo y morir por su
defensa. i Otro continuó:
—Hemos ofrecido el sacrificio de nuestras vidas. El enemigo es
numeroso y nosotros somos pocos. Si avanzamos sin prudencia y nos
hacen prisioneros caerá sobre nosotros el deshonor. Antes, con
alegría, démonos la muerte.
Un tercero observó:
—Los dos tenéis razón. Pero aún quedan balas para nuestros fusiles,
y nunca será tarde para morir, una vez que hayamos agotado las
municiones.
Todos estuvieron conformes con esta opinión. Los supervivientes del
batallón del Tigre blanco descendie¬ron las pendientes de la
montaña, disparando siempre sus fusiles, a través del bosque, hasta
que no les quedaron más cartuchos.
—¡Ahora podemos morir! —gritaron de común acuerdo.
Y subieron de nuevo a la montaña.
Llegados a la cumbre, eligieron un paraje desierto, que les pareció'
a propósito para realizar su designio, y allí se ordenaron en línea.
En este instante supremo, varios sentimientos agitaban sus
corazones.
Uno dijo dulcemente:
—¿Dónde está mi casa? ¿Habrá ardido ya? —y diciendo esto, se alzaba
sobre la punta de los pies para ver mejor.
Uno de los camaradas, que tenía más edad, le reprendió severamente.
Otro, que también era mayor, alentaba a sus jóvenes compañeros:
—Mi madre, al despedirme, me ha dicho, en previsión de que llegara
este día: «¡Guarda sin tacha el nombre que te legaron tus
antepasados!»
Al momento todos estuvieron dispuestos a morir. Con una última
mirada saludaron al castillo, al que dirigieron este adiós:
—Aquí estamos diecinueve, a quienes la suerte de las armas fue
desfavorable. Morimos voluntariamente sobre el monte Imori. Pero
nuestras almas quedarán siempre en este lugar y guardarán el
castillo. ¡Señor..., padre..., madre..., tened a bien mirarnos!
Pronunciadas estas palabras, unos se abrieron el vientre, otros se
cortaron la garganta, otros se atravesaron mutuamente con sus
sables.
En un momento la hierba del monte Imori quedó teñida de sangre
generosa y cubierta como de un afeite rojo.
De los diecinueve héroes, diez no tenían más que diecisiete años y
nueve solamente dieciséis.
Apenas acababan de expirar, una vieja, que huía de la batalla, pasó
por el lugar donde yacían los jóvenes guerreros. La tristeza del
espectáculo la emocionó. Pero su alma, templada por las desgracias
de los tiempos, era fuerte. Exclamó:
—¡Qué desgracia ver así tendidos para siempre a estos magníficos
jóvenes! Aunque cayeron por su patria, es grande desgracia ésta. Mas
no parece que estos héroes hayan muerto hace mucho tiempo. Puede ser
que alguno de ellos respire todavía. ¡Veamos!
La buena vieja se apresuró entonces, por si acaso un socorro fuera
todavía útil. Iba de un cuerpo a otro, sin encontrar en quién
emplear su abnegación.
No obstante, uno de los jóvenes parecía respirar débilmente. Sin
esperar a mas, la buena mujer lo trans¬portó a la casa de un
campesino, que vivía no lejos de allí; se instaló a la cabecera del
moribundo y le cuidó lo mejor que supo, tan bien, que le salvó.
El superviviente, que se llamaba Inuma Sadao, vivió muchos años y
sirvió fielmente a su país.
Todos sus compañeros habían muerto. Terminada la guerra y comenzada
la época del Meiyi, el recuerdo de la valentía del batallón del
Tigre blanco siguió siendo amado por el corazón japonés. No había
nadie que no comprendiera cuan grande había sido el ejemplo de su
heroica fidelidad.
Una emocionante ceremonia religiosa fue celebrada en honor y memoria
de los héroes, y en la cumbre del monte Imori pequeñas tumbas de
piedra fueron alineadas en el lugar mismo donde aquellos héroes
ofrecieron el sacrificio de sus jóvenes vidas.
El tiempo, las lluvias, las escarchas podrán destruir la piedra; mas
los nombres de los héroes del batallón del Tigre blanco quedarán
grabados para siempre en los corazones japoneses.
(1) Danza del sable, donde se imitan los
combates, cantando poemas guerreros.
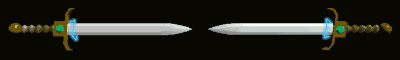

|