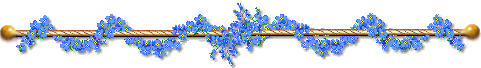CUENTOS DE KENJI MIYAZAWA #4

La grulla y la dalia
(Manazuru to dariya)
Traducción: Montse Watkins
En la cima de una colina plantada con árboles frutales crecían dos dalias amarillas, tan altas como girasoles, y otra roja, más alta todavía y de espléndido tamaño. Esta roja tenía el sueño de convertirse en la reina de las flores.
Al soplar el viento del sur con fuerza, golpeando los árboles y las flores con gotas de lluvia, hasta los pequeños castaños de la colina se reían estridentemente cuando les arrancaba algunas ramitas y erizos. Sin embargo, las tres dalias de la cima se limitaban a mecerse suavemente, dando la impresión de estar más hermosas que nunca.
Y cuando soplaba el viento del norte, sonando como una flauta a través del cielo azul por primera vez en el año, los perales gemían sin cesar mientras caían sus frutos, pero las tres altas dalias tan sólo se reían radiantes en un susurro.
— Parece que hoy el sol ha esparcido demasiada luz de vidrio azulado de cobalto — dijo una de las dalias amarillas con la vista fija en el pálido cielo del sur, como hablando consigo misma.
— Estás un poco más pálida de lo habitual — repuso su compañera, observándola con atención — Imagino que yo también.
— Así es — repuso, y dirigiéndose a la dalia roja
— Pero tú tienes un aspecto magnífico. Parece que en cualquier momento fueras a convertirte en llamas.
La dalia roja, brillante bajo el sol, esbozó una tenue sonrisa mirando al cielo.
— Pero no me conformo con esto. No me sentiré satisfecha hasta que el cielo entero se vuelva de color fuego por mi luz. Me estoy impacientando.
Por fin se puso el sol, se ocultó la luz crepuscular de color cristal de roca amarillo, salieron las estrellas y el cielo se convirtió en un abismo azul oscuro.
— Piii tri-tri, piii tri-tri — cantó la grulla al pasar, su silueta recortándose negra bajo la luz de las estrellas.
— Grulla, ¿no te parece que me he vuelto bastante hermosa? — preguntó la dalia roja.
— Es verdad, ¡qué hermosa! Con ese rojo tan brillante.
Mientras el ave se iba perdiendo en la oscuridad sobre el pantano, llamaba en voz baja a una humilde dalia blanca.
— ¡Buenas noches! — dijo, y la dalia se rió con modestia.
Sobre las montañas, las nubes que parecían de cera tomaron un turbio color blanco. Estaba amaneciendo.
— ¡Ah, qué hermosa te has vuelto! — exclamó una de las dalias amarillas — Si hasta tienes una aureola rosada.
— ¡Es verdad! — agregó la otra — Es como si a tu alrededor se hubiera reunido toda la luz roja del arco iris.
— ¿Ah, sí? Pero no puedo conformarme. Quiero que el cielo entero se vuelva rojo con mi luz. El sol está esparciendo demasiado polvo de oro.
Ambas dalias amarillas se quedaron en silencio.
Después del día dorado, llegó la noche de intenso azul cianita. Bajo las brillantes estrellas, pasó de largo volando apresurada la grulla con el plumaje desordenado.
— Eh, grulla, ¿no te parece que estoy resplandeciendo?
— Sí, estás muy resplandeciente.
Mientras el ave descendía a través de la niebla blanquecina, de nuevo llamó en voz baja a la dalia blanca.
— Buenas noches, ¿cómo estás?
Las estrellas hicieron su recorrido, y con la canción de Venus el cielo se tornó plateado y amaneció. Esa mañana, la luz solar brillaba formando olas de ámbar.
— ¡Qué hermosa estás hoy! — exclamó una de las dalias amarillas — Tu aureola es cinco veces mayor que ayer.
— Estás deslumbrante — agregó la otra — Tu luz llega hasta aquel peral.
— Es cierto, pero no puedo conformarme. Todavía nadie me ha llamado "la reina de las flores".
Las dalias amarillas se miraron con tristeza y volvieron sus grandes pupilas hacia la cadena de montañas azul marino al este.
Se terminó el día benigno y luminoso de otoño, cayó el rocío y las estrellas aparecieron. La grulla pasó volando en silencio sobre las tres dalias.
— Eh, grulla, ¿qué aspecto tengo esta noche?
— Impresionante. Perdona, pero ya oscureció bastante.
Cuando el ave llegó al extremo del pantano, se dirigió a la dalia blanca.
— Buenas noches. Qué agradable noche tenemos, ¿verdad?
— Por favor, decidme la verdad. Por favor. ¿Verdad que me estáis escondiendo algo? Mi color se ha oscurecido, ¿no es cierto?
— Parece que sí. Pero todavía no hay bastante luz para decirlo con certeza.
— ¡Vaya! Con lo que odio las manchas negras sobre fondo rojo.
Entonces llegó un hombre de rostro amarillento y afilado, de baja estatura y cubierto con un sombrero de tres picos, caminando con las manos en los bolsillos.
— ¡Anda! Esta tiene la marca del capataz — dijo, y le quebró el tallo. La dalia roja, rendida, se abandonó en su mano.
— ¿A dónde la lleva? ¿A dónde? Dalia roja, agárrate a mí. ¿A dónde la lleva?
Las dalias amarillas no podían reprimir los sollozos.
En la distancia se oía muy queda la voz de la dalia roja. Y cada vez se fue alejando más y más. Por fin se oyó al pie de la colina, mezclada con el susurro de las ramas del peral.
El sol fue tomando altura brillando en las lágrimas de las dos dalias amarillas.