

La espera
Kit Reed
The wait (o To be taken in a strange country) © 1958 by Mercury Press Inc (The
Magazine of Fantasy and Science Fiction, Abril de 1958). Traducción de José
María Aroca en Antología de novelas de anticipación Duodécima selección
Ciencia-ficción antropológica, Editorial Acervo, 1970.
A través de un parabrisas lleno de calcomanías de todas las
atracciones turísticas, desde Luray Caverns a Silver Springs, Miriam leyó el
nombre que figuraba en el poste indicador.
—Estamos en Babilonia, Georgia, mamá. ¿Podemos parar?
—Desde luego, cariño. Lo que tú quieras —la menuda y obesa mujer se quitó las
gafas de sol—. Después de todo, es tu viaje.
—Lo sé, mamá, lo sé. Lo único que quiero es un refresco, no la Torre Eiffel.
—No seas descarada.
Regresaban a casa, después del viaje de graduación de Miriam a través del Sur.
(Mamá lo había planeado durante años enteros, y se había tomado dos meses de
vacaciones, también, en pleno verano, y habían salido inmediatamente después de
la ceremonia de fin de curso. «Mr. Margulies dice que puedo tomarme todo el
verano, después de haber estado con Mr. Kent y con él tanto tiempo —había
dicho—. ¿No es maravilloso poder ir a alguna parte juntas, querida?» Miriam
había suspirado, pensando en el largo verano que se extendía delante de ella.
«Sí», había dicho.)
Hoy se habían salido de la 301, en alguna parte, y habían recorrido millas y
millas de la polvorienta Georgia, sin ver otro automóvil ni otra persona,
excepto a un negro que conducía un tractor por la ablandada carretera de
asfalto, y a dos niños paseando por una campiña aparentemente desierta. Ahora
entraban lentamente en un pueblo vacío porque eran las dos de la tarde y el sol
caía a plomo sobre las calles. Tenían que detenerse, pensó Miriam, con el
pretexto de beber algo fresco. Tenían que convencerse a sí mismas de que había
otras personas en el pueblo, en Georgia, en el mundo.
En la plaza soñolienta había un hombre tumbado en el suelo. Se incorporó sobre
sus codos cuando vio el automóvil e hizo señas a Miriam, con una mueca que
quería ser una sonrisa.
—Mamá, ¿ves ese establecimiento? ¿Te importaría que trabajara en un lugar como
ése?
Pasaron por delante del drugstore, un palacio cromado con unos grandes
escaparates.
—¡Oh, Miriam! No empecemos de nuevo con eso. ¿Cuántas veces he de decirte que no
quiero que trabajes en un drugstore cuando regresemos? —su madre pasó de largo
ante un lugar de estacionamiento y dio otra vez la vuelta a la plaza—. ¿Para qué
crees que te he enviado a la Escuela Superior? Quiero que obtengas un buen
empleo. ¿Qué clase de amigos podrías hacer vendiendo refrescos? No quiero que
tengas que trabajar durante toda tu vida. Lo único que tienes que hacer es
conseguir un buen empleo, y conocer a un buen partido, tal vez en tu misma
oficina, y casarte, y no tener que volver a trabajar.
Estacionó el automóvil y se apeó, abanicándose. Se quedaron de pie bajo los
árboles, discutiendo.
—Mamá, aunque deseara conocer a tus buenos partidos, no tendría nada que
ponerme. Necesito comprarme unos cuantos vestidos bonitos y un automóvil.
Conozco un lugar donde sólo hay que pagar cuarenta dólares al mes. En el
drugstore ganaría treinta y cinco dólares a la semana...
—Y te los gastarías todos en caprichos, supongo. ¿Cuántas veces he de decirte
que los buenos partidos no trabajan en lugares como ése? Desde que murió tu
padre te he criado, te he alimentado, te he vestido, y ahora, cuando quiero que
tengas un buen porvenir, pretendes echarlo todo por la ventana por un par de
vestidos de fantasía... —Sus labios temblaron—. Aquí me tienes sin poder
sostenerme prácticamente en pie, para que goces de un hermoso viaje, y de una
oportunidad de aprender mecanografía y taquigrafía y tener un buen porvenir...
—¡Oh, mamá! —La muchacha golpeó la acera con la punta del zapato y suspiró. Dijo
lo que interrumpiría la discusión—. Lo siento. Supongo que me gustará, cuando
haya empezado.
Obesa y decidida, su madre echó a andar delante de ella, trotando sobre sus
tacones demasiado altos.
—Lo principal, cariño, es ser una buena chica. Si los muchachos te ven detrás de
un mostrador de refrescos, pueden suponer lo peor. Pueden pensar que estás
dispuesta a salir con el primero que se presente, y tratar de aprovecharse...
En una esquina de la plaza, tendido sobre un jergón a pleno sol, un joven las
miró. Dijo algo, llamándolas.
—No le prestes atención —dijo la madre—. Y si los muchachos saben que eres una
buena chica, algún día conocerás a uno que querrá casarse contigo. Tal vez un
hombre de negocios, o un banquero, si tienes un buen empleo de taquimecanógrafa.
Pero si él cree que puede aprovecharse, nunca se casará contigo. Tienes que
andar con pies de plomo y no permitir que los muchachos se aprovechen de ti...
—¡Oh, mamá! —exclamó Miriam, dolida.
—Lo siento, cariño, pero deseo tanto que seas una buena chica... ¿Me estás
escuchando, Miriam?
—Mamá, parece que aquella señora me está llamando. La que está allí, tendida
sobre el colchón. ¿Qué puede querer de mí?
—No lo sé. Bueno, no te quedes parada. Parece una buena mujer. Acércate a ver lo
que desea. Supongo que estará tomando baños de sol, pero tiene un aspecto raro,
como si estuviera acostada. Vamos, Mirry.
—¿Quiere trasladarme a la sombra, joven?
La mujer, evidentemente una de las matronas principales del pueblo, estaba
tendida sobre un delgado colchón. La sombra del árbol debajo del cual se
encontraba se había movido con el sol, dejándola bajo sus rayos.
Poniendo en juego todas sus fuerzas, Miriam tiró de los extremos del delgado
colchón, arrastrándolo hasta la sombra.
—¿Quiere acercarme mi agua y mi frasco de medicina, por favor?
—Sí, señora. ¿Está usted enferma, señora?
—Desde luego. La cosa empezó con calambres y desarreglos íntimos, ¿entiende? Y
ahora me arde continuamente la cabeza tengo un dolor en el costado izquierdo que
no me deja vivir.
—¡Cuánto lo siento!
—¿Ha tenido su madre alguna vez esa clase de molestias? ¿Qué le recetó el
médico? ¿Conoce usted a alguien que haya tenido algo parecido? Ese dolor empieza
en la parte baja de las costillas, y sube hacia arriba, en una especie de
zigzag...
Miriam echó a correr.
—Mamá, he cambiado de idea. No quiero un refresco. Vámonos de aquí, por favor.
¿Mamá?
—Si no te importa, cariño, quiero tomar algo fresco —Su madre se dejó caer sobre
un banco—. No me encuentro bien. La cabeza...
Entraron en el drugstore. Más allá de los cromados de la fachada, era como todos
los drugstores que habían visto en todos los pueblos de la costa oriental,
fresco, obscuro y un poco sucio en la parte trasera. Se sentaron ante una de las
pequeñas y redondas mesas de madera, y una melancólica camarera les sirvió lo
que pidieron.
—¿Qué dijeron Stanny y Bernice cuando las hablaste de nuestro viaje de
vacaciones?
La madre de Miriam sorbió su refresco, respirando con dificultad.
—¡Oh! Les pareció muy bien.
—Bueno, espero que les cuentes todos los detalles cuando regresemos. No son
muchas las jóvenes que tienen la oportunidad de ver todos los monumentos
históricos. Apuesto a que Bernice no ha estado nunca en Manassas.
—Supongo que no, mamá.
—Supongo que Stanny y esa Mrs. Fyle quedarán muy impresionados cuando regresemos
y les cuentes dónde hemos estado. Apuesto a que Mrs. Fyle nunca pudo llevar a
ninguna parte a Toby con ella.
—Supongo que no, mamá.
En la parte trasera de la tienda, una joven que llevaba unos shorts blancos
bastante sucios sostenía de la mano a su hijito y hablaba con la camarera. El
niño, que tendría unos dos años, se sentó en el suelo.
—Pronto será tu cumpleaños, ¿verdad? —dijo la mujer, soltando la mano del niño.
—Sí. ¡Oh! Tendrías que ver mi vestido blanco. Es divino, Anne. Confío en que no
tendré que esperar demasiado. Anne, ¿qué es lo que se siente?
La joven apartó la mirada de la camarera, y en su rostro apareció la misteriosa
expresión de las casadas, que no hablan de ciertas cosas.
—Myla fue la semana pasada, y sólo tuvo que esperar un par de días. No se lo
digas a nadie, porque va a casarse con Harry la semana próxima, pero a Myla le
gustaría poder verle otra vez...
La joven movió un pie y golpeó accidentalmente al niño.
Este se echó a llorar, y su madre lo cogió en brazos, consolándole.
Miriam se puso en pie de un salto.
—Vamos, mamá. No llegaremos a Richmond esta noche. ¡Ya nos hemos salido del
camino dos veces!
Su madre se levantó. Dejaron caer dos monedas de cinco centavos sobre el
mostrador y salieron del establecimiento. Cruzaron la plaza de nuevo, ignorando
a las tres personas que yacían sobre el césped haciéndoles señas y llamándolas
con repentina urgencia. Miriam subió al automóvil.
—¡Mamá, vamos! ¡Mamá!
Su madre estaba de pie junto a la portezuela del lado del volante, apoyada en la
manecilla. Miriam se deslizó a través del asiento delantero para abrir la
portezuela. Hizo girar impacientemente la manecilla, y se sobresaltó al ver que
la cara y la parte superior del cuerpo de su madre se deslizaban hacia abajo a
lo largo de la ventanilla en una lenta caída hacia el pavimento.
—¡Oh, sabía que nunca debimos venir! —exclamó Miriam.
Con el rostro enrojecido, furiosa, se apeó del automóvil y dio la vuelta al
vehículo para ayudar a su madre.
Los enfermos tumbados sobre el césped se incorporaron en sus jergones. Acudían
hombres y mujeres de todas partes. Aparecieron unos automóviles, se detuvieron y
se acercaron más personas. Arrodillada en el suelo, Miriam consiguió poner a su
madre boca arriba. Le frotó las manos, le hizo viento con un pañuelo, sin dejar
de decirle cosas, y cuando vio que no recobraba el sentido ni se movía, Miriam
levantó la mirada hacia los rostros que la rodeaban, presa de un súbito terror.
—¡Ayúdenme, por favor! Estamos solas aquí. Avisen a un médico, por favor. Mamá
no se había desmayado nunca —los rostros parecían interesados, pero nadie se
movió. Casi llorando, Miriam añadió—: No importa. Ayúdenme solamente a subirla
al automóvil. Si cuando hayamos recorrido unas cuantas millas no está mejor, la
llevaré a un médico. —Y luego, frenéticamente—: ¡Sólo quiero llevármela de aquí!
—No tiene ninguna necesidad de hacer eso, querida. No se preocupe —un hombre
calvo, de rostro simpático, que debía rondar la cincuentena, se arrodilló al
lado de la muchacha y apoyó una mano en su hombro—. Dentro de nada tendremos el
diagnóstico y empezaremos la cura. ¿Puede usted decirnos cómo ha sucedido esto?
—Lo ignoro, doctor.
—No soy médico, querida.
—Lo ignoro —repitió Miriam—. Lo único que sé es que estaba muy caliente —dos de
las mujeres del grupo intercambiaron una mirada y un gesto de asentimiento—.
Creí que era debido al calor, pero supongo que era la fiebre —la multitud estaba
esperando—. Y tiene una herida sin cerrar en el pie: se la produjo en una
excursión que hicimos a Tallahassee.
—Bueno, querida, tal vez sea mejor que le echemos una mirada.
Cuando le quitó el zapato, los hombres y las mujeres se acercaron todavía más,
cuchicheando acerca de la húmeda y descarnada llaga.
—Si por lo menos pudiésemos llegar a Queens —dijo Miriam—. Si pudiésemos llegar
a casa, sé que todo iría bien.
—Sabremos lo que tiene en un santiamén —el hombre calvo se incorporó—. ¿Alguien
de vosotros ha tenido algo parecido recientemente?
Los hombres y las mujeres conferenciaron en voz baja.
—Bueno —dijo un hombre—. La hija de Harry Perkins tuvo una fiebre como ésa;
resultó ser pulmonía, pero ella no tenía nada como eso en el pie. Creo que le
aplicaron antibióticos para la fiebre.
—Yo tuve algo parecido a eso en el brazo —dijo una mujer que tenía un brazo
amputado a la altura del codo—. No había modo de curarlo, hasta que me dijeron
que me moriría si no me hacían esto.
La mujer agitó el muñón.
—No queremos recurrir aún a medidas tan extremas. Podría tratarse de algo
distinto —dijo el hombre calvo—. ¿Alguien más?
—Podría ser tétanos.
—Podría ser tifus, pero no lo creo.
—Apuesto a que se trata de una infección de estafilococos.
—Bueno —dijo el hombre calvo, en vista de que no parece haber nadie capaz de
recetar algo en este momento, supongo que será mejor que la instalemos en la
plaza. Cuando lleguéis a casa, llamad a vuestros amigos y preguntadles si saben
algo de esto. Si no hay ninguno que lo sepa, tendremos que confiar en los
turistas.
—De acuerdo, Herman.
—Adiós, Herman.
—Hasta luego, Herman.
—Adiós.
La madre, que había recobrado el sentido durante el diálogo y lo había escuchado
con aterrada fascinación, tragó una pócima y un vaso de agua que el farmacéutico
había traído del otro lado de la calle. De la tienda de muebles llegó el
aprendiz con un delgado colchón. Alguien trajo un par de sábanas, y cuatro
hombres instalaron a la madre sobre el colchón y la trasportaron a un lugar de
la plaza que quedaba muy cerca de la mujer que tenía el dolor en el costado.
Cuando Miriam se separó de su madre, ésta hablaba con la mujer en tono
soñoliento, casi dispuesta a aceptar que la droga la durmiera del todo.
Asustada, pero satisfecha de alejarse del olor de la enfermedad, Miriam siguió a
Herman Clark hacia una calle transversal.
—Usted puede venir a casa conmigo, querida —dijo Herman—. Tengo una hija de su
edad, aproximadamente, y cuidaremos de usted hasta que su madre se cure.
Miriam sonrió, tranquilizada, acostumbrada a seguir a sus mayores.
—Supongo que se estará preguntando en qué consiste nuestro sistema —añadió
Clark, ayudando a Miriam a subir a su automóvil—. Con tanta especialización,
hemos llegado a un extremo en que los médicos saben muy poco, hacen muchas
preguntas y cobran demasiado. Aquí, en Babilonia, hemos descubierto que en
realidad no les necesitamos. Prácticamente todos los habitantes de este pueblo
han padecido alguna enfermedad, y con lo que a las mujeres les gusta hablar de
sus dolencias, hemos aprendido mucho acerca de los tratamientos. Ya no
necesitamos a los médicos. Nos limitamos a aprovecharnos de la experiencia de
los demás.
—¿Experiencia?
Miriam estaba convencida de que nada de aquello era real, pero Clark tenía el
aire autoritario de un padre veterano, y ella sabía que los padres siempre
tienen razón.
—Naturalmente —dijo Herman Clark—. Si usted tuviera varicela, por ejemplo, y se
colocara en un sitio donde todo el pueblo pudiera verla, no tardaría en
presentarse alguien que hubiera padecido la misma enfermedad. Esa persona le
diría a usted qué dolencia padecía y lo que ella hizo para curarse. Y usted se
ahorraría la visita del médico. Cuando mi esposa sufrió un serio arrechucho,
utilicé el tónico nervioso de Silas Lapham. Ahora, mi esposa se encuentra
perfectamente; no nos costó ni un centavo, aparte del tónico, claro está. De
modo que si alguien está enfermo le dejamos en la plaza y permanece allí hasta
que se presenta alguien que reconoce los síntomas de la enfermedad. Desde luego,
no permitimos que ninguno de los enfermos abandone la plaza hasta que se ha
curado; no queremos que contagie a los demás.
—¿Cuánto tiempo tendrá que pasar allí mi madre?
—Bueno, probaremos algunas de las medicinas que utilizó Maysie Campbell... y la
penicilina de Gilyard Pinckney. Si no dan resultado, tendremos que esperar hasta
que pase un turista. No se preocupe, querida. Usted se viene a casa conmigo, y
nosotros cuidaremos de su madre.
Miriam conoció a la esposa de Clark y a la familia de Clark. Durante la primera
semana, no deshizo sus maletas. Estaba segura de que se marcharían pronto.
Suministraron a su madre el tónico de Asa Whitleat, y le untaron la herida del
pie con la pomada que curó los forúnculos de Harmon Johnson. Le inyectaron la
penicilina de Gilyard Pinckney.
—No parece haber mejorado —le dijo un día Miriam a Clark—. Tal vez si pudiera
llevarla al hospital de Richmond o de Atlanta...
—No podemos dejarla salir de Babilonia hasta que esté curada, querida. Es la
ley. Podría llevar su enfermedad a otras ciudades. Además, si la curamos no nos
enviarán enfermeras del departamento de sanidad del condado, tratando de cambiar
nuestros métodos. Y el viajar podría resultar perjudicial para ella. El pueblo
acabará por gustarle a usted, querida.
Aquella noche, Miriam deshizo las maletas. El lunes empezó a trabajar como
dependienta en un bazar.
—Tú eres la nueva, ¿eh? —La muchacha que estaba detrás del mostrador de
bisutería se acercó a ella, amigable, interesada—. ¿Has esperado ya? No, supongo
que no. Pareces demasiado joven.
—No, nunca he esperado a los clientes. Este es mi primer empleo —dijo Miriam
confidencialmente.
—No me refiero a esa clase de espera —dijo la muchacha en tono burlón. Luego,
sin que viniera a cuento—: He oído decir que eres de una gran ciudad.
Probablemente ya te has acostado con chicos y todo eso. No tendrás que esperar.
—¿Qué quieres decir? Nunca he hecho eso. ¡Nunca! ¡Soy una buena chica!
Casi llorando, Miriam echó a correr hacia la oficina del encargado. La pusieron
en el departamento de bombonería, varios mostradores más allá. Aquella noche
permaneció despierta hasta muy tarde con un mapa de carreteras y una linterna,
pensando, pensando...
Al día siguiente quitaron el cartel de PROHIBIDAS LAS VISITAS del árbol del
parque, y Miriam fue a ver a su madre.
—No sabes cuánto lamento que tengas que trabajar en ese bazar, mientras yo estoy
aquí, bajo estos árboles encantadores. Recuerda lo que siempre te he dicho, y no
permitas que ninguno de los muchachos del pueblo se propase contigo. El hecho de
que tengas que trabajar en un bazar no significa que no seas una joven
respetable, y en cuanto pueda levantarme te sacaré de ese empleo. ¡Oh! ¡Qué
ganas tengo de que termine todo esto!
—¡Pobre mamá! —Miriam alisó las sábanas y puso unas cuantas revistas
cinematográficas junto a la almohada de su madre—. ¿Cómo puedes soportar el
estar tendida aquí todo el día?
—No se está tan mal, en realidad. Y, ¿sabes?, esa mujer Whitleaf parece haber
dado en el quid de mi enfermedad. Lo cierto es que no me he encontrado bien
desde que tú tenías nueve años.
—Mamá, creo que deberíamos salir de aquí. Hay cosas que no me gustan...
—Yo lo encuentro todo admirable. Mira, dos de las señoras me han traído un poco
de caldo esta mañana.
Miriam sintió deseos de agarrar a su madre y sacudirla hasta que se mostrara de
acuerdo en levantarse del colchón y marcharse con ella. Dándole un beso de
despedida regresó al bazar.
A la hora del almuerzo oyó conversar a dos de las dependientas.
—Iré la semana próxima. Quiero casarme pronto con Harry Phibbs, de modo que
espero que no tendré que estar allí demasiado tiempo. A veces pasan tres años...
—¡Oh! Tú eres muy guapa, Donna. No tendrás que Esperar mucho.
—Estoy un poco asustada, ¿sabes? Me pregunto qué se sentirá.
—Sí, Yo también me pregunto qué se sentirá. Te envidio, Donna.
Asustada sin saber por qué, Miriam se dirigió precipitadamente a su mostrador.
Aquella noche dio un paseo hasta las afueras del pueblo, siguiendo la carretera
por la que habían llegado su madre y ella. Cerca del polvoriento letrero que
señalaba los límites del pueblo vio a dos hombres muy delgados. Miriam no se
atrevió a aproximarse a ellos y dio media vuelta, atemorizada, pensando. Se paró
unos instantes en la estación de autobuses, preguntándose cuánto costaría un
billete para salir de allí. Pero no podía abandonar a su madre, desde luego.
Estaba examinando el automóvil familiar, todavía estacionado junto a la plaza,
cuando Tommy Clark se acercó a ella.
—Ya es hora de volver a casa, ¿no? —dijo, y echaron a andar juntos.
—Mamá, ¿sabes que resulta casi imposible salir de este pueblo? —le dijo Miriam a
su madre una semana más tarde.
—No te preocupes, cariño. Sé que es duro para ti tener que trabajar en ese
bazar, pero eso no durará siempre. ¿Por qué no tratas de encontrar un empleo más
agradable, querida?
—Mamá, no me refiero a eso. ¡Quiero volver a casa! Mira, se me ha ocurrido una
idea. Puedo coger las llaves del coche de tu bolso, y esta noche, antes de que
te trasladen al ayuntamiento para dormir, podemos montar en el automóvil y
marcharnos.
—Querida —suspiró su madre—, sabes perfectamente que no puedo moverme.
—¡Oh, mamá! ¿No puedes intentarlo?
—Cuando esté un poco más fuerte, querida, tal vez lo intentemos. La Pinckney me
traerá mañana unas hierbas que le sentaron muy bien a su hija... Escucha, ¿por
qué no tratas de quedarte aquí? Los Pinckney tienen un hijo muy guapo...
¡Miriam! ¡Vuelve aquí inmediatamente y dame un beso!
Tommy Clark había invitado a Miriam al cine, y habían regresado a casa cogidos
de la mano. En la segunda cita, Tommy había tratado de besarla, pero ella dijo:
«¡Oh, Tommy! No conozco las normas de Babilonia», porque sabía que no estaba
bien besar a un muchacho al que no conocía a fondo. Ofreciendo a Tommy la mitad
de su bocadillo, Miriam dijo:
—¿Podemos ir al partido de rugby, esta noche? Juega la Legión Americana.
—Esta noche no, pequeña. A Margy le ha llegado el turno.
—¿Qué turno?
—¡Oh! —Tommy enrojeció—. Ya sabes.
Aquella tarde, a la hora de salir del trabajo, Tommy pasó a recogerla y fueron a
la fiesta organizada en honor de la hija mayor de Herman Clark. Radiante, Margy
iba vestida de blanco. Era su decimoctavo cumpleaños. Cuando terminó la fiesta,
a punto ya de obscurecer, Margy y su madre salieron de la casa.
—Mañana por la mañana te llevaré un poco de comida, querida —dijo Clark.
—Cuídate mucho.
—Adiós.
—¡Feliz Espera, Margy!
—Tommy, ¿a dónde va Margy? —preguntó Miriam.
En la fiesta y en los ojos de Margy había visto algo que la había asustado.
—¡Oh! Ya sabes. Donde van todas. Pero no te preocupes. —Tommy le cogió la mano—.
Regresará pronto. Es muy bonita.
Al día siguiente, en el parque, Miriam susurró al oído de su madre:
—Mamá, ha pasado casi un mes. ¡Por favor, por favor, tenemos que marcharnos! ¿No
quieres intentarlo por mí? —se arrodilló junto a su madre, hablando muy aprisa—:
Se han llevado el automóvil. Anoche fui a echarle una mirada, y había
desaparecido. Pero he estado pensando que si conseguimos llegar a la autopista,
podemos encontrar a alguien que nos lleve. Mamá, tenemos que salir de aquí —su
madre suspiró—. Siempre me has dicho que no querías que fuera una mala chica,
¿no es cierto, mamá?
Su madre frunció el ceño.
—No estarás dejando que ese Tommy Clark se aproveche...
—No, mamá. No. No se trata de eso. Pero me he enterado de algo horrible. Ni
siquiera quiero hablar de ello. Es una especie de ley. ¡Oh, mamá, por favor!
Estoy asustada.
—Vamos, cariñito, no tienes por qué preocuparse. Dame un poco de agua, ¿quieres?
¿Sabes una cosa? Creo que por fin van a curarme. Helvia Smythe y Margaret Box
han venido a verme todos los días y me han traído unas píldoras de penicilina
con leche caliente que me han sentado muy bien.
—Estoy asustada, mamá.
—Te he visto pasar con el chico de los Clark, ¿sabes? Los Clark son una buena
familia y tú has tenido mucha suerte al ir a parar a su casa. Helva Smythe dice
que el chico va a heredar el negocio de su padre. Lo único que tienes que hacer
es jugar tus cartas correctamente y, acuérdate: tienes que ser una buena chica.
—¡Mamá!
—He decidido que nos quedemos aquí hasta que me encuentre completamente
restablecida. La gente se ha portado muy bien conmigo. En una gran ciudad nadie
le presta atención a una, pero en un pueblo las cosas son muy distintas.
Alisó sus mantas con aire satisfecho y se instaló cómodamente para dormir.
Aquella noche, Miriam se sentó en la mecedora del porche con Tommy Clark.
Hablaron mucho y de muchas cosas. de modo que supongo que tendré que ayudar a
papá en el negocio —estaba diciendo Tommy—. A mí me gustaría marcharme a
Wesleyan, o a Clamson, o a otra ciudad importante, pero papá dice que mi
porvenir está aquí. ¿Por qué no dejan nunca que hagamos lo que queremos?
No lo sé, Tommy. Mi madre quiere que vaya a una academia de Secretariado en
Nueva York, y que el próximo otoño busque un empleo de taquimecanógrafa.
—Y a ti no parece gustarte demasiado la idea, ¿eh?
—No me gusta nada. Aunque ahora mismo estoy deseando regresar allí, marcharme de
este pueblo.
El rostro de Tommy se nubló.
—¿No te gusta nuestro pueblo? ¿No te soy simpático?
—¡Oh, Tommy! Me eres muy simpático. Pero me estoy haciendo mayor, y quiero
volver a Nueva York y empezar a trabajar.
—No tan mayor. No representas más de quince años.
—¡Uy! Cumpliré dieciocho la semana próxima... ¡Oh! No debí decírtelo. No quiero
que tus padres se crean obligados a celebrar mi cumpleaños. Prométeme que no les
dirás nada.
—De modo que vas a cumplir los dieciocho, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Ojalá no te hubiese
conocido!
—¡Tommy! ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no te gusto?
—Eso es lo malo, que me gustas. Mucho. Si fuera un forastero, podría romper tu
Espera.
—¿Espera? ¿Qué clase de espera?
—¡Oh! —Tommy se ruborizó—. Ya sabes...
Una semana más tarde, después de una desalentadora visita a su madre en el
parque, Miriam llegó a la casa de los Clark y se dirigió directamente a su
cuarto. Incluso su madre se había olvidado de que era su cumpleaños. Deseaba
hundir su cabeza en la almohada y buscar alivio a su congoja en las lágrimas,
hasta la hora de la cena. Se dejó caer sobre la cama, para incorporarse
inmediatamente. Un vestido blanco, vaporoso, de felpa larga, colgaba de la
puerta del armario. Miriam se asustó. Herman Clark y su esposa entraron
ruidosamente en la habitación, deseándole un feliz. cumpleaños.
—El vestido es para ti.
—Son ustedes muy amables, pero...
La esposa de Clark echó a su marido del cuarto y ayudó a Miriam a vestirse. La
muchacha descendió a la planta baja, con los metros de gasa blanca susurrando y
ondeando alrededor de sus caderas.
Nadie más se había vestido de un modo especial para la fiesta de cumpleaños.
Algunas de las mujeres de la vecindad contemplaron con los ojos húmedos cómo
Tommy ayudaba a Miriam a cortar el pastel.
—No parece tener la edad...
—No creo que tenga que Esperar mucho.
—Es muy bonita. Me pregunto si Tommy estará enamorado de ella...
—Apuesto a que el hijo de Herman Clark desearía no haberla conocido.
Miriam habló con todo el mundo, tratando de disimular el temor que llenaba su
corazón.
—Adiós, pequeña —dijo Tommy, apretando su mano.
Fuera empezaba a oscurecer.
—¿A dónde vas, Tommy?
—A ninguna parte, tonta. Te veré dentro de un par de semanas. Es posible que
quiera hablarte de algo, si las cosas salen bien.
Los hombres se habían marchado, uno a uno. Las sombras eran cada vez más
intensas, pero a nadie se le había ocurrido encender las luces. Las mujeres se
reunieron alrededor de Miriam. Mrs. Clark, con los ojos brillantes, se acercó a
ella.
—Y aquí está el mejor de los regalos de cumpleaños —dijo, mostrándole un gran
ovillo de cordón azul.
Miriam la miró, sin comprender. Tartamudeó unas palabras de gratitud.
—Ahora, querida, ven conmigo —dijo la esposa de Clark.
Asustada, Miriam trató de salir corriendo de la habitación. La esposa de Clark y
Helva Smythe la cogieron por los brazos y la condujeron cariñosamente fuera de
la casa.
—Vamos a ver si conseguimos colocarte cerca de Margy —dijo la madre de Tommy.
Echaron a andar, a la incierta claridad del crepúsculo de agosto.
Cuando llegaron al campo, Miriam pensó que las mujeres estaban atareadas
recolectando algo, pero luego vio que las jóvenes solteras, en gran número,
estaban sentadas sobre pequeñas banquetas a intervalos en el campo aparentemente
interminable. Había gente entre los arbustos que se erguían a orillas del campo.
De cuando en cuando, uno de los hombres echaba a andar, siguiendo uno de los
cordeles de colores brillantes, hacia la mujer sentada al final del cordel,
vestida de blanco, esperando. Asustada, Miriam se volvió hacia Mrs. Clark.
—¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¡Explíquese, Mrs. Clark! —La pobre niña está un
poco nerviosa. Supongo que todas nosotras lo estuvimos, cuando pasamos por el
trance —le dijo la esposa de Clark a Helva Smythe—. Tranquilízate, querida.
Quédate aquí y espera un poco, hasta que te acostumbres a la idea. Recuerda que
el hombre tiene que ser un forastero. Nosotros vendremos a traeros comida a
Margy y a ti el domingo, a la hora de visita. Ahora, tranquilízate. Y cuando
vayas allí, procura colocarte cerca de Margy. De este modo la Espera se os hará
menos pesada.
—¿Qué espera?
—La Espera de las Vírgenes, querida. Adiós.
Aturdida, Miriam se quedó de pie a orillas del inmenso campo. contemplando el
pequeño mundo entrecruzado por docenas de cordeles de colores. Se acercó un poco
más, tratando de ocultar su cordel debajo de su falda, tratando de no mirar a
nadie en particular. Pero vio a dos hombres que echaban a andar hacia ella, uno
guapo, el otro sin afeitar y espantoso; pero cuando se dieron cuenta de que
Miriam no había penetrado aún en el campo, se detuvieron, esperando.
Sentada cerca de ella, Miriam vio a una de las dependientas del bazar que había
dejado su empleo hacía dos semanas y había desaparecido repentinamente. Parecía
estar muy nerviosa, y dirigía encendidas miradas a un joven que a su vez la
miraba con evidente interés. Mientras Miriam miraba, el joven tiró del cordel de
la ex dependienta, sin pronunciar una sola palabra, y dejó caer unas monedas en
el regazo de la muchacha. Sonriendo, la joven se puso en pie y la pareja se
alejó en dirección a los arbustos. La muchacha que se encontraba ahora más cerca
de Miriam, una joven increíblemente fea, alzó la mirada del jersey a medio
terminar que estaba confeccionando.
—Bueno, ahí va otra —le dijo a Miriam—. Las guapas tienen más salida. Pero algún
día no habrá ninguna guapa a mano, y entonces llegará mi oportunidad —contempló
melancólicamente su labor—. Este es mi jersey número catorce... Vaya, ya tenemos
aquí al viejo Fats. —Señaló a un viejo de ojos legañosos que merodeaba por
allí—. Lo malo es que incluso el viejo Fats prefiere a las guapas. Tendrías que
ver cuando se acerca a una de esas reinas de final de curso... ¡La ley estipula
que no pueden decir que no!
Llena de curiosidad, temblando de pies a cabeza, Miriam se acercó un poco más a
la muchacha.
—¿Adónde... adónde van?
La fea la miró suspicazmente. Su vestido blanco estaba lleno de manchas.
—¿De veras no lo sabes? —Señaló hacia un lugar próximo donde los arbustos se
espesaban—. A acostarse con ellos. Es la ley.
—¡Mamá! ¡Mamámamámamá!
Con la falda de su vestido enredándosele entre las piernas, Miriam penetró en la
plaza, corriendo. Faltaba muy Poco para que se llevaran a los enfermos a dormir
al vestíbulo del ayuntamiento.
—¡Qué guapa estás, querida! —dijo la madre. Y añadió—: Siempre he oído decir que
el color blanco atrae a los hombres.
—Mamá, tenemos que marcharnos de aquí —dijo Miriam, respirando con dificultad.
—Creí que ya habíamos arreglado eso...
—Mamá, siempre has dicho que querías que fuera una buena chica.
—Desde luego, querida.
—Mamá, ¿te das cuenta? Tienes que ayudarme... Tenemos que marcharnos de aquí, o
alguien a quien ni siquiera conozco... ¡Oh, mamá! ¡Por favor! Yo te ayudaré a
andar. Te vi el otro día dando unos pasos con la ayuda de Mrs. Pinckney...
—Bueno, querida, siéntate aquí y cuéntamelo todo. Tranquilízate.
—¡Escucha, mamá! Hay algo que todas las muchachas de aquí tienen que hacer
cuando cumplen dieciocho años. Ya sabes que no utilizan a los médicos para
nada... —Miriam vaciló, sin saber cómo continuar—. ¿Recuerdas cuando Violeta se
casó y se hizo visitar por el doctor Dix para una revisión?
—Sí, querida... Ahora, tranquilízate y cuéntaselo todo a mamá.
—Bueno, se trata de una especie de revisión, ¿comprendes? Sólo que esta revisión
es más... práctica.
—¿Qué diablos estás tratando de decirme?
—Mamá, las muchachas tienen que ir a ese campo, y sentarse allí, y sentarse allí
hasta que un hombre deje caer dinero en su regazo. ¡Entonces tienen que ir a los
arbustos Y acostarse con un desconocido!
Miriam se puso en pie y empezó a tirar del colchón, histéricamente.
—Tranquilízate. ¡Tranquilízate!
—Pero, mamá, yo quiero portarme tal como tú me has dicho siempre que debía
portarme. ¡Quiero ser buena!
Vagamente, su madre empezó a hablar.
—¿Dijiste que estabas saliendo con aquel chico de los Clark? Su padre es
administrador de fincas. Un buen negocio, querida. Es posible que no tuvieras
que trabajar...
—¡Oh, mamá!
—Y cuando yo me haya curado, podría quedarme a vivir contigo. Aquí, todo el
mundo ha sido muy bueno para mí: es la primera vez que encuentro personas que se
han preocupado de veras por mi estado de salud. Y si tú te casaras con ese
simpático muchacho, que algún día heredará el negocio de su padre, un buen
negocio, podríamos tener una casa encantadora, para los tres.
—Mamá, tenemos que marcharnos de aquí. No puedo hacerlo. No puedo.
La muchacha se había dejado caer de nuevo sobre el césped.
Furiosa, su madre acabó por estallar.
—¡Miriam! ¡Miriam Elsie Holland! Desde que tu padre murió, te he alimentado, te
he vestido y te he cuidado. Y tú has sido siempre egoísta, egoísta, egoísta. ¿No
puedes hacer algo por mí? Primero deseaba que fueses a la academia de
Secretariado, para que pudieras obtener un buen empleo y conocer a personas
interesantes, y dijiste que no. Luego se te presenta la oportunidad de
instalarte en un hermoso pueblo, con una buena familia, y sigues diciendo que
no. Sólo piensas en ti misma.
—¡Mamá, no quieres comprender!
—Sabía lo de la Espera desde la Primera semana que llegamos aquí. Ahora, dame un
vaso de agua, y cumple con tu obligación de buena hija. Haz lo que Mrs. Clark te
ha dicho.
—¡Madre!
Sollozando, tropezando, Miriam se marchó corriendo de la plaza. Se dirigió hacia
las afueras del pueblo. Llegó al borde de la autopista, y vio a dos hombres de
aspecto desastrado que conversaban tranquilamente junto al poste indicador. La
muchacha dio media vuelta y se adentró en un campo recién labrado. Detrás de
ella vio a los jóvenes Pinckney. Delante de ella, los Campbell y los Dodge
cruzaban el campo en sentido contrario al que ella seguía.
Las sombras nocturnas empezaban a espesarse.
Miriam errabundeó por los campos durante la mayor parte de la noche. Cada uno de
ellos estaba bloqueado por un Campbell, o un Smythe, o un Pinckney; los hombres,
de aspecto impresionante, llevaban rifles y linternas, y se saludaban
alegremente cuando se encontraban, y hablaban de una cacería del zorro. Miriam
se dirigió a la casa de los Clark y se encerró en su cuarto. Nadie de la familia
prestó atención a su llanto mientras paseaba como una fiera enjaulada de un lado
a otro de la habitación.
Aquella noche, llevando aún el sucio y desgarrado vestido blanco, Miriam salió
de su cuarto y descendió a la planta baja. Se detuvo delante del espejo del
vestíbulo para aplicarse un poco de carmín a los labios y peinar sus revueltos
cabellos. Alisó los arrugados pliegues de su vestido de raso.
Y echó a andar hacia el lugar donde Esperaban las vírgenes. Antes de llegar al
campo, Miriam se paró, estremeciéndose al ver al hombre al que llamaban viejo
Fats que la estaba observando. Unos metros más allá vio a otro hombre, joven,
esbelto, de cabellos ondulados, esperando.
Suspiró mientras contemplaba a una mujer, acompañada de un muchacho alto con
pantalones tejanos, alejándose del campo en dirección a los arbustos.
Suspirando de nuevo, ató su cordel a una estaca en la orilla del inmenso campo.
Deslizándose por debajo de los numerosos cordeles de brillantes colores, pasando
por delante de las muchachas vestidas de blanco, Miriam buscó un lugar bien
visible y se sentó.
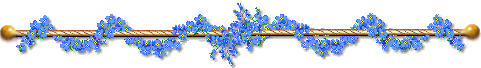
Edición digital de Sadrac, enero de 2003 Revisión de
urijenny@yahoo.com.ar